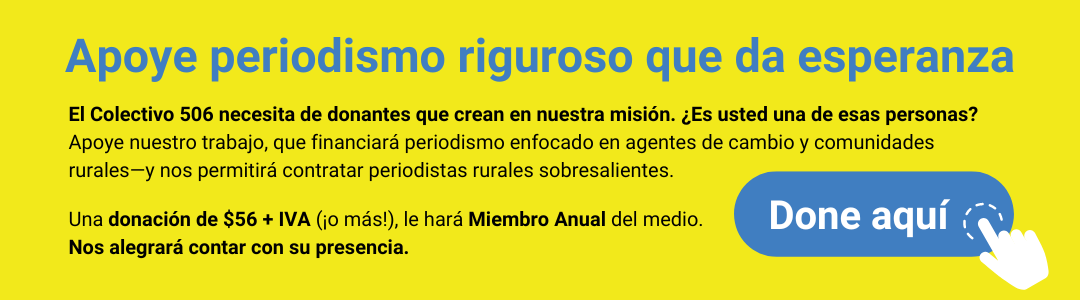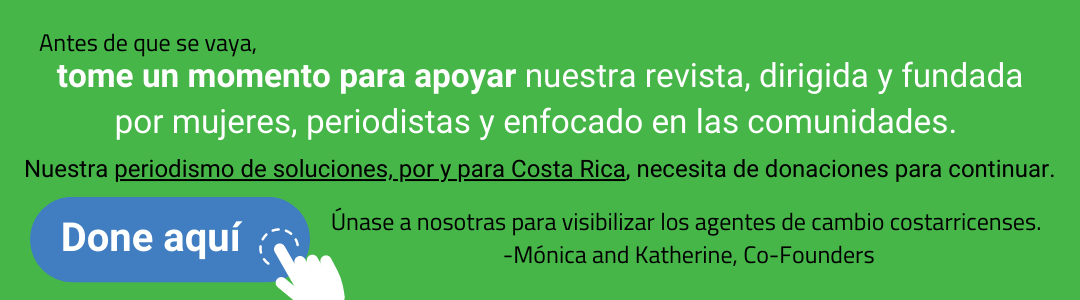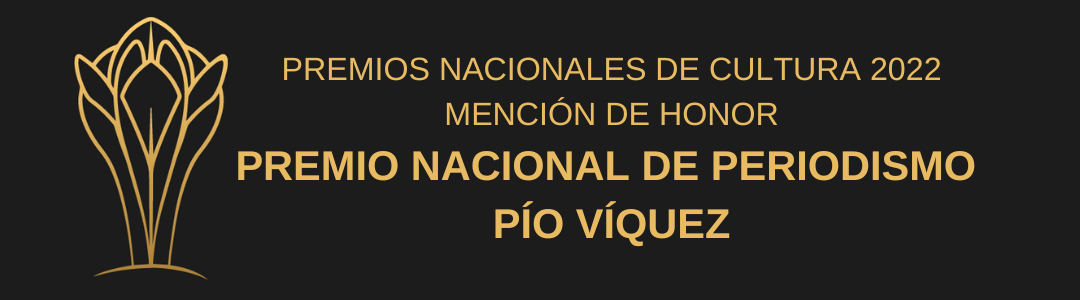Lea la primera parte, “Una cosecha puesta de cabeza.”
Máximo Palacios, de 39 años, es un hombre delgado, tranquilo y de sonrisa lenta. No suele mostrar gran emoción, pero se delata un poquito cuando le preguntamos sobre el hogar que deja en Panamá cada año para recoger café en Costa Rica. «Muy bonito allí», dice. Parece un poco melancólico cuando describe la casa de madera donde vive con su familia, en lo alto de las montañas de la provincia de Bocas del Toro, Panamá.
Tres tipos de monos retozan en los árboles en casa, nos dice. Hay tepezcuintle, chancho de monte y pavos salvajes. Su familia cultiva su propia comida, como la mayoría de la gente en la extensa comarca indígena de Panamá, donde es muy difícil conseguir trabajo remunerado. No tienen electricidad, pero pagaron $80 por un panel solar que proporciona suficiente energía para la luz y para recargar sus teléfonos. Su madre vive a unas pocas horas de camino y su familia suele gastar el día caminando por el bosque para visitarla.
Tenían una caminata mucho más larga por delante el 20 de octubre del 2020, cuando se levantaron a las 5 a.m. y dejaron su casa, al cuidado del único hijo de Máximo, de 17 años, para comenzar su viaje anual a Costa Rica. Máximo, su esposa Élida y sus cuatro hijas, Ilda, que tiene 20 años, y las adolescentes Ofelia, Yorlinda y Liliana, caminaron durante 12 horas para llegar a la casa de un amigo, donde pudieron dormir unas horas. A las 2 am del día siguiente, 21 de octubre, se levantaron de nuevo y caminaron tres horas más hasta un lugar “donde pasa carro”. Allí, pudieron tomar un autobús a las seis en punto hacia Bugaba, el pueblo panameño donde debían comenzar su trámite migratorio y revisión médica para poder continuar hacia la frontera panameña.
A las 3 de la tarde, casi 34 horas después de cruzar el umbral de su casa en Bocas del Toro, la familia Palacios finalmente llegó a la estación fronteriza panameña-costarricense en Río Sereno. Bajaron del autobús de Bugaba bajo una ligera lluvia y ante la mirada aliviada de Minor Jiménez, el caficultor que había viajado desde Los Santos para recibirlos. Esperaba un total de 25 trabajadores, pero para su sorpresa, descubrió que sólo seis, la familia de Máximo, habían hecho el viaje. Muy por debajo del número que esperaba traer de regreso a Los Santos ese día para comenzar a recoger los frutos rojos entre los verdes; muy por debajo de los 40 que calcula que puede sobrevivir en el apogeo de la temporada; aún más por debajo de los 60 recolectores de café que podría tener en un año normal. Sólo seis hoy, cansados de su largo viaje, aún tan lejos del final.
En toda la frontera ocurren dramas similares y los mensajes de WhatsApp se disparan rápido y furiosamente entre Costa Rica y Panamá. Un caficultor se le escapa decir: «Si no vienen, mejor corto todo mi café y empiezo a criar ganado». Una caficultora se resigna porque los trabajadores que esperaba no llegaron, pero otros migrantes indígenas están ahí en la frontera sin finca a la que ir. Si no consiguen que un agricultor se registre como responsable por ellos, no podrán cruzar. Moviéndose rápido, ella obtiene los nombres de los recién llegados, los pone en su formulario oficial y avanza con el papeleo para recibir a los trabajadores y llevarlos a su granja. A su alrededor, los conductores de autobús con poder de los agricultores que representan realizan intercambios similares, hora tras hora, día tras día.
Seis en lugar de 25 es un golpe para Minor, pero aún así, levanta su teléfono y llama a su padre y le dice que Máximo ha llegado a la estación fronteriza: “Gracias a Dios”. ¿Por qué tanto alivio en una familia? Es porque Máximo ha trabajado en la finca de Minor durante ocho años, pero también porque es una especie de gancho. Una vez que llegue a Los Santos, será el punto de contacto que coordinará la llegada de cuatro miembros más de la familia, luego otros 15, luego otros 12, hasta completar la nómina de cosecha máxima de Minor. Si bien seis trabajadores no están lo suficientemente cerca ni siquiera para esta etapa inicial, Minor sabe que cuando Máximo se baja de ese autobús en la frontera, su granja se aleja un gran paso de una cosecha perdida.
Sin embargo, la familia Palacios aún no ha terminado. Su viaje a través de la estación fronteriza tomará otras cuatro horas. Y quedan más sorpresas después de allí.
El juego de la espera
No hay muro, ni siquiera una clara demarcación fronteriza aquí, en lo que se ha llamado la frontera más pacífica del mundo, una descripción ganada cuando primero Costa Rica y luego, menos notoriamente, Panamá, abolieron sus ejércitos. Una variedad de edificios gubernamentales de concreto de un solo piso componen la contribución de cada país a una estación fronteriza que se encuentra en la ladera de una colina suavemente curvada, con tiendas, cargadas de ropa de trabajo y suministros básicos de alimentos, alineadas en la carretera que desciende del pequeño pueblo de San Marcos.
A primera vista, la estación fronteriza es una confusa variedad de filas, salas de espera y funcionarios que van y vienen. Sin embargo, cuando sepa dónde buscar, todas estas nuevas alianzas estarán a la vista. Un funcionario de inmigración que trabaja horas extra no remuneradas para tratar que las personas pasen antes de que la frontera se cierre por el día, y así no tengan que dormir al aire libre. Conductores de autobús que buscan a los trabajadores que se les ha asignado para escoltar a las fincas y los guían lo mejor que pueden a través del proceso que los llevará a su autobús. Trabajadores de Hands for Health, una organización sin fines de lucro, que entregan café, cajas de jugo y galletas a los migrantes que ven cómo su próxima comida se aleja en la distancia cada vez que se les coloca un nuevo papel en las manos. La comida fue enviada a la frontera por la Comisión Municipal de Emergencia luego de que José Pablo Vindas, un oficial de la Policía de Migración, pidiera suministros al notar el hambre que experimentaban los trabajadores que esperaban en la fila, hora tras hora.
Quizás nadie retrata esa coordinación intersectorial más visiblemente en esta frontera que Deysi Jiménez, contratada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como Asesora Cultural. Una mujer Ngöbe nacida y criada en el lado costarricense de lo que alguna vez fue un territorio único, habla español con fluidez. Con la vestimenta tradicional de las mujeres Ngöbe, cómoda y holgada, en un solo color brillante adornado con patrones geométricos, traduce las reglas e instrucciones para quienes no hablan español y, en general, intenta hacer que el proceso sea más inteligible para quienes lo están experimentando por primera vez.
Este año, eso significa para todos. Incluso los migrantes experimentados como Máximo están perdidos cuando se enfrentan a este nuevo mar de procesos. Más tarde nos explicará que llegó por primera vez a Costa Rica a la edad de 13 o 14 años con su padre. A menudo cruzaban la frontera sin documentos, pero, dice, las cosas se han vuelto más estrictas; Durante años, ha pasado por esta estación fronteriza, cumpliendo con todos los requisitos. Pero este año está más allá de todo lo que haya visto.
Una vez que los trabajadores han recibido una pequeña clase sobre cómo lavarse las manos correctamente, se dirigen en silencio, enmascarados y con protectores faciales de plástico para arrancar, en un espacio techado de solo 15 x 12 metros donde pasarán las próximas horas. Allí, cuatro entidades gubernamentales diferentes anotarán la información de cada migrante. Por separado. Nombre, contactos, antecedentes, datos de salud, el nombre del agricultor que espera a ese trabajador.
Para una población multilingüe con variados niveles de alfabetización—los asesores culturales como Deysi ayudan a quienes no pueden escribir o entender español, y los migrantes firman sus documentos con una huella digital—es un proceso largo y laborioso. (Cuando se le preguntó por qué las entidades no pudieron integrar sus datos y, digamos, tomar la información de los migrantes solo una vez y luego replicarla en sus sistemas, el Subdirector de Migración, Daguer Hernández, explica que simplemente no había tiempo, especialmente porque tanto Inmigración como el sistema de salud enfrentan estrictos requisitos de confidencialidad y seguridad en el manejo de sus datos). El día que Máximo pasó por este sistema, le tomó casi cuatro horas completar el procedimiento entre el lado panameño y este espacio.
La sala está casi en silencio, excepto por los murmullos de los funcionarios. Los migrantes esperan pacientemente, incluso los niños. Incluso cuando están visiblemente hambrientos, como Edgar, de 10 años. Ha estado viajando durante tres días y dos noches; su padre, Fidel, su madre, Valeria y su hermana, Cándida, recogerán café en la finca de don Nelson Mejía cerca de la frontera. La familia Sánchez Nieto pasó cada una de las noches de su viaje durmiendo en la calle; anoche, durmieron en Río Sereno porque no pudieron terminar su trámite migratorio antes de que las oficinas cerraran por el día. Ninguno de ellos se queja, suspira o incluso parece inquietarse mucho. Una madre de otra familia reacciona con el mismo estoicismo cuando su bebé se ensucia con heces. Sin ningún otro lugar visible para solucionar el problema, la lava en la estación de lavado de manos y sigue esperando, callada.
En realidad, hay más ruido en esta sala algunos días después, cuando la frontera está cerrada debido a los efectos persistentes del huracán Eta en la región. El afán de las autoridades panameñas por disuadir a sus ciudadanos de intentar migrar ante los peligros que representan las crecidas de los ríos y otras amenazas. Ese día, el vestido de Deysi es de color rosa brillante, con adornos verdes. La encontramos hablando en rápido ngäbere a un grupo de migrantes claramente frustrados (y cuya presencia aquí, del lado costarricense, muestra la naturaleza porosa de esta frontera, así como la necesidad que sienten los migrantes de cumplir con los requisitos de entrada para que puede trabajar legalmente). Si bien inicialmente expresan reticencia a la idea de ser entrevistados, son conducidos al interior del espacio que normalmente está lleno de migrantes en espera y se sientan en los bancos vacíos, con la cabeza inclinada, aceptando paquetes de galletas que les ofrecen Deysi y Yandellín Sánchez, coordinadora de proyectos de Hands for Health.
Cuando a un hombre, claramente el portavoz, que lleva un sombrero negro con un bronco y la palabra «cowboy», le preguntamos su nombre, estalla con un torrente de palabras. Dice que su grupo de 17 familiares ha estado esperando aquí en la frontera durante 10 días después de un viaje horrible desde su casa en la comarca. Durante el viaje, dos de sus hijos fallecieron al ser arrastrados por un río crecido por las lluvias del huracán Eta, precisamente el tipo de desastre que las autoridades panameñas habían estado advirtiendo. Él relata la noticia con total naturalidad, pero su enojo se puede sentir.

Monica Quesada Cordero/El Colectivo 506/National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund
“Hay más de 500 personas esperando en Bugaba”, dice, refiriéndose al pueblo panameño donde los migrantes primero deben obtener su carnet binacional. “Hay 400 esperando en Volcán. Hay más de mil esperando en Sereno”, en el lado panameño de esta estación fronteriza.
Finalmente dice su nombre: Enrique. Tiene 38 años. Su cuñado, de 37 años, Daniel Morales, dice que a pesar del dolor del viaje, vale la pena regresar a la industria cafetera de Costa Rica.
“En Panamá, el gobierno nos trata como animales”, dice, repitiendo un refrán común de los migrantes que entrevistamos: que las condiciones para los trabajadores del café en Costa Rica son mucho mejores que en Panamá, que vale la pena el viaje.
“Más que nada, sientes pena por los niños”, dice Deysi después, sentada afuera. Ella tiene 36 años y ella misma tiene cuatro hijos, el menor de tan solo 18 meses. El hijo mayor va al colegio nocturno con Deysi, quien está estudiando para obtener su bachillerato de secundaria después de ingresar a la escuela por primera vez a la edad de 19 años. Ella explica con orgullo que recibió su diploma de sexto grado después de solo un año de estudio. Era la primera vez que usaba el español en un entorno formal.

Monica Quesada Cordero/El Colectivo 506/National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund
Su currículum es robusto. Ha trabajado para la organización sin fines de lucro Hands for Health en sus Casas de la Alegría, que atienden a los hijos de los trabajadores migratorios del café en el área; para la Organización Internacional para las Migraciones, ha dictado conferencias sobre prevención del VIH, uso de condones y cuidado dental. Ahora trabaja en la frontera: interpretando, defendiendo, explicando.
En el momento de nuestra entrevista, ella misma se encuentra sometida a un estrés agudo. Visitamos su casa de madera, en lo profundo de un cafetal, por un camino de tierra empinado, junto al Río Negro. Ella nos cuenta cómo las lluvias del huracán Eta en la noche del martes 3 de noviembre elevaron las aguas a niveles sin precedentes. Las lluvias que arrasaron con los dos hijos de Enrique arrasaron la casa de Deysi. Mientras hablamos, el 16 de noviembre, Coto Brus se prepara para las lluvias de otra tormenta, el huracán Iota.
“Vivo con un ojo cerrado y un ojo abierto”, dice.
Al norte
Los cafetales surgen de las orillas de ese río que mantiene despierta a Deysi por la noche, el Río Negro. A partir de ahí, se esparcieron por Coto Brus. Todos estos campos dependen en gran medida de la mano de obra panameña, pero si se avanza hacia el norte del país y el porcentaje de recolectores de café nicaragüenses aumentará constantemente. Entonces, mientras que agricultores como Minor Jiménez han tenido la mirada fija en la frontera sur, aún más productores de café en todo el país han estado mirando con creciente pánico a la frontera norte con Nicaragua.
Costa Rica es, ecológicamente hablando, un país de drásticas diferencias y ecosistemas diversos, y el contraste entre sus fronteras sur y norte encaja perfectamente. En lugar de la frontera más pacífica del planeta, entre Costa Rica y Panamá, sin ejército, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua es muy polémica. Si bien los migrantes Ngöbe-Buglé son vistos a menudo, según muchos agricultores y expertos de la industria entrevistados para esta serie, como una parte colorida pero tranquila del telón de fondo, la inmigración nicaragüense es un tema de gran controversia en Costa Rica.
COVID-19 no mejoró las cosas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ocultó de la vista del público durante meses mientras su administración alentaba las reuniones públicas e incluso las marchas contra el COVID. Una serie de casos de COVID-19 entre los migrantes nicaragüenses en plantas empacadoras de frutas generó temores entre los costarricenses sobre la transmisión nicaragüense.
Debido a esto, los procedimientos para la migración del café desde Nicaragua son muy diferentes a los del sur. Una gran diferencia es el estatus legal de los propios migrantes: los Ngöbe-Buglé mantienen una clasificación especial como ciudadanos transfronterizos, un reconocimiento retroactivo del hecho de que su territorio tradicional fue dividido arbitrariamente en dos por Costa Rica y Panamá cuando se creó la frontera en 1941. Como tal, están exentos de la mayoría de los costos de trámites migratorios. El ingreso de un nicaragüense, sin embargo, cuesta hasta $123, y ellos deben someterse a pruebas de COVID-19 para una muestra del 20% de cada burbuja de trabajo (a los migrantes Ngöbe-Buglé solo se les hace la prueba si presentan fiebre durante su revisión médica).
“Eso podría ser el 10% de lo que van a ganar en Costa Rica”, dice Daguer Hernández. Esto lleva a la otra gran diferencia en la frontera norte: el papel que juegan los agricultores que cubren estos costos migratorios y, en particular, Coopetarrazú, la cooperativa cafetera más grande del país. El gerente de campo de Coopetarrazú, Felix Monge, explica que toda la cooperativa, y en particular la entidad que él coordina, se ha puesto patas arriba con la cosecha 2020. La cooperativa produce un enorme 16% de la cosecha total de Costa Rica gracias a una fuerza laboral que en 2019 estaba compuesta por 52% recolectores de café nicaragüenses, 32% panameños y 16% costarricenses.
En agosto, los líderes en Coopetarrazú se dieron cuenta de que «Si no nos metemos de lleno… los productores se van a quedar sin la mano de obra requerida.” Félix dice que si bien las conversaciones con Panamá ya estaban avanzadas para ese entonces, especialmente porque el café del sur madura antes que en Los Santos y en zonas más al norte, fue Coopetarrazú quien lideró las negociaciones para abrir la frontera norte y creó el protocolo que finalmente fue aprobado por la Gobierno de Costa Rica. Los nicaragüenses suben a un autobús en el pueblo de Rivas, en el sur de Nicaragua, y después de su proceso fronterizo, viajan en ese mismo autobús hasta Tarrazú, donde los agricultores los recogen en la cooperativa y los llevan directamente a sus dormitorios.
”Es un proceso controlado, bastante estructurado”, dice Felix. “Yo espero que el modelo que se construyó este año sea un modelo para no sé cuántos años más.”
Somos testigos del último tramo de este agotador proceso a última hora de una noche de diciembre en San Marcos de Tarrazú. Un grupo de cafetaleros aguarda tranquilamente fuera de la Cooperativa; finalmente, vemos un bus de Ticabus que lleva a 40 trabajadores rodar retumbando colina abajo hacia nosotros y hacia el estacionamiento de lastre. Los migrantes bajan del autobús y recogen el equipaje del compartimento de abajo, bolsas que sugieren la variedad de orígenes dentro de este grupo: una maleta rígida inmaculada que parece nueva, una enorme bolsa de arroz llena de ropa, una mochila rosa que pertenece a una mujer con un pañito sobre la cabeza que se pone de cuclillas, luciendo exhausta.
Ricardo Zúñiga de Coopetarrazú deambula por el lote, luciendo y sonando exactamente como el director agobiado de un campamento de verano.
“Bienvenidos a Costa Rica”, dice mientras los migrantes comienzan a bajar del autobús. “Asegúrate de recoger tu propia maleta, porque van a lugares muy diferentes… ¿Doña Mireya? ¿A dónde están los [trabajadores] de doña Mireya? Por aquí, por favor «.
Se nos ha pedido que no realicemos entrevistas completas con los trabajadores cansados, pero podemos asegurarnos de que, al igual que los migrantes Ngöbe-Buglé en la frontera sur, muchas de estas personas han estado viajando mucho más de las 12 horas aproximadamente desde Rivas. Uno dice que salió de su casa a las 10:30 pm la noche anterior.
“Yo a los nicaragüenses los quiero mucho”, dice Ricardo más tarde, después de que todos hayan sido enviados a sus fincas. “Lo mínimo que debemos hacer es agradecerles … Costa Rica sin nicaragüenses es una economía agrícola muerta. El tico no quiere trabajar. Quiere estar en una oficina. Quiere estar adentro, quiere estar donde no hace sol».
Cruzando
Lo único que se comparte visiblemente entre los cansados trabajadores del estacionamiento de Coopetarrazú y los Ngöbe-Buglé en la frontera panameña es la paciencia silenciosa. Estrés soportado con calma, es la impresión primordial que dejan estas escenas – estrés en la industria cafetera de Costa Rica en general en el 2020, de hecho, pero especialmente aquí.
Los trabajadores esperando tan silenciosamente en el salón principal. Los productores de café, mucho más libres para quejarse y hacer llamadas desde su posición afuera, pero todavía bastante silenciosos mientras esperan. Conductores de autobús que adoptan su protagonismo inusual en el proceso en diversos grados: algunos son casi tan activos en el proceso como los Asesores Culturales, llamando a los agricultores que representan para coordinar los detalles, corriendo para asegurarse de que tienen los documentos legales correctos al frente, en vista de los cambios en las listas de quién se esperaba en la frontera y quién realmente se presentó. Funcionarios del gobierno que, en algunos casos, eligen trabajar 12 o 14 horas al día para lidiar con la avalancha de trámites.

Monica Quesada Cordero/El Colectivo 506/National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund
Máximo, Élida y sus hijas eventualmente emergen en un proceso final, en el edificio del Ministerio de Agricultura a unos pasos de distancia, donde se inspeccionan sus bolsas y se retiran los artículos ofensivos, como productos frescos. Finalmente, salen del edificio del MAG y suben a un autobús que los espera y que, según protocolos del Ministerio de Salud, debe llevarlos directamente a la finca de Tarrazú -un viaje de más de cinco horas- sin detenerse, ni siquiera para ir al baño. Allí, estarán en cuarentena durante dos semanas completas, bajo la responsabilidad de Minor. A partir de ese momento, estarán libres para realizar sus actividades normales; sin embargo, para la familia de Máximo y muchos otros recolectores de café en todo el país, esa vida normal sigue siendo bastante aislada, ya que a menudo viven en las profundidades de los propios campos de café.

Cortesía/El colectivo 506
El autobús que retiene a Máximo y su familia se aleja de una frontera que se cierra por la noche con un número incontable de migrantes que quedan esperando la apertura del día siguiente, instalándose en cualquier lugar que puedan encontrar, incluso afuera, en un área techada cerca de un parque del lado panameño. Mañana, las personas que trabajan aquí continuarán socavando las cuestiones que están en juego en este proceso. ¿Cómo afectarán los eventos de este año las relaciones binacionales y las relaciones entre las propias instituciones de Costa Rica? ¿Cuánto vale realmente la industria más emblemática del país para Costa Rica y para las personas que la hacen funcionar? ¿Y cuán sostenible es su grupo de trabajadores migrantes, que depende, por definición, de las condiciones de vida que sus miembros experimentan en casa y de su motivación para hacer un viaje largo cada año para trabajar en otro lugar?
Máximo todavía quiere saber cuándo volverá a acostar a su familia en una cama. El viaje a casa no es sencillo. El sinuoso camino que atraviesa el Cerro de la Muerte, llamado así porque los viajeros a pie o a caballo a veces morían de frío en sus tramos superiores, a más de 10,000 pies, se cerró en un punto. Máximo y su familia tuvieron que dormir en el autobús, sin saber si podrían pasar por la mañana. («Fue una odisea», dice Minor).
De alguna manera, y no saben por qué, la carretera se abrió justo antes del amanecer. Aproximadamente a las 5 am, 48 horas después de salir de su casa en Bocas del Toro, la familia Palacios estaba nuevamente en casa, o en casa de una manera diferente. Caminaban por el camino de tierra que se sumerge en un arroyo poco profundo, gira a la izquierda y termina en una casa con techo de zinc que sobresale en una ladera de las montañas de Talamanca. Miraron entonces los valles ya conocidos envueltos en nubes; pasando por el área de la chimenea al aire libre donde han servido muchas comidas; abrieron la puerta al área cerrada que tiene los camarotes que conocen desde hace años. Finalmente estaban rodeados por las brillantes plantas de café que han estado llamándolos por tantos kilómetros. Todas estas largas horas.
Siguiente en la serie: Segundo hogar en tierras extrañas. La vida en los cafetales de Costa Rica, y cómo COVID-19 la ha cambiado, para bien y para mal.