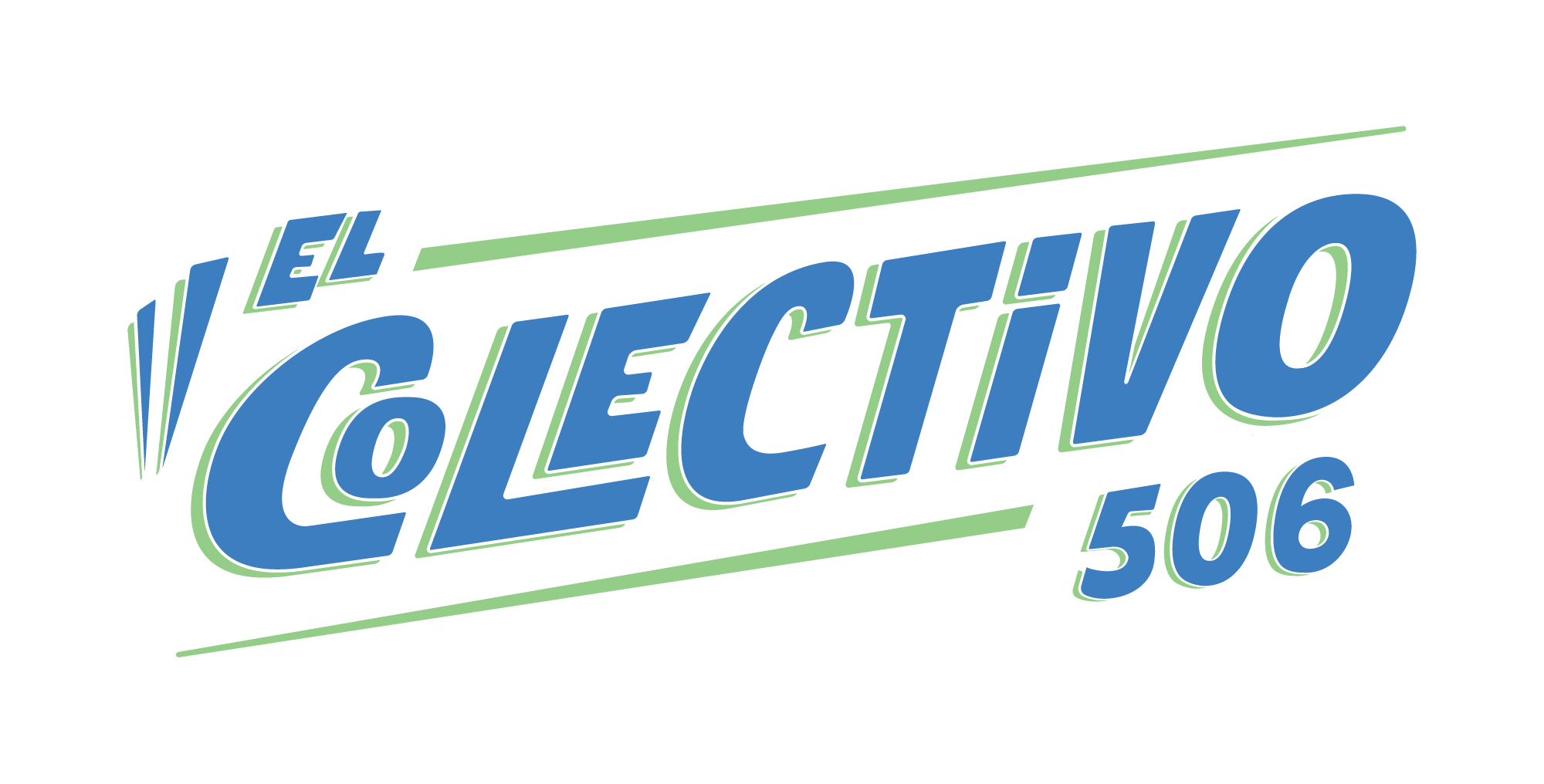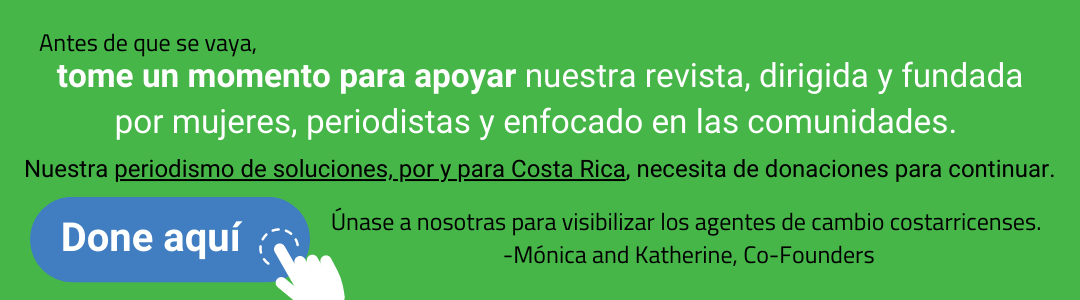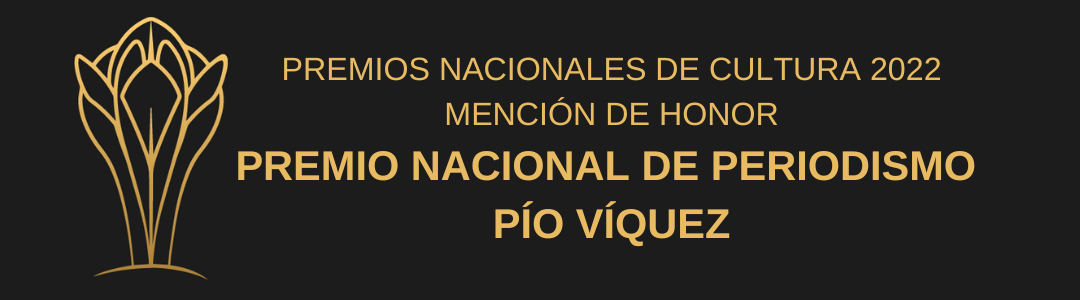En la Amazonía boliviana, una pequeña comunidad indígena demuestra que el asaí puede ser más que un superalimento global: una herramienta para conservar bosques, resistir incendios y cambiar destinos.
La periodista Lisa Mirella Corti narra la historia en este artículo, creado con una Beca de Reportaje sobre Respuestas Basadas en la Naturaleza a la Pérdida de Biodiversidad en Latinoamérica del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506, gracias a una donación del Earth Journalism Network y su proyecto Biodiversity Media Initiative. El artículo fue publicado por Revista Nomadas el 18 de noviembre del 2025. Fue adaptado aquí por El Colectivo 506, para su co-publicación.
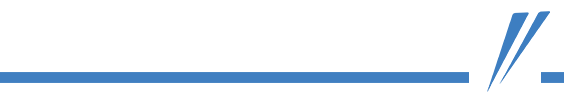
Una palmera delgada sostiene el destino de un bosque entero. Entre las copas altas y el aire húmedo de la Amazonía sur, crece un fruto que brilla como un pequeño sol violeta. Es el asaí boliviano —silvestre, orgánico, nacido del monte virgen— y guarda en su piel la promesa de que es posible vivir del bosque sin destruirlo.
Entre la espesura verde, una palmera elegante deja caer sus pencas como peines abiertos. Es el Euterpe precatoria, conocido como el “asaí solitario” por su único tallo, que puede alcanzar hasta 25 metros de altura. De sus racimos cuelgan cientos de bayas oscuras que alimentan a los animales y, cada vez más, a las comunidades que han aprendido a cuidarlas.
En Bolivia existen tres especies de palmera de asaí: la más famosa es la Euterpe oleracea, cultivada masivamente en Brasil para exportación; otra menos conocida Euterpe luminosa y luego el asaí boliviano, nativo y silvestre, que crece libre en el bosque, sin fertilizantes ni monocultivos.
Es ahí, en el bosque amazónico repleto de asaisales, al final de una carretera que no lleva a otro lugar, que se levanta la comunidad indígena de Porvenir, un pueblo Chiquitano- Guarasu’we que decidió transformar su destino junto con el bosque que los rodea.
Porvenir pertenece al Territorio Comunitario de Originario (TCO) Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, a casi veinte horas de viaje desde Santa Cruz de la Sierra, la principal metrópolis de Bolivia. Son más de 150 familias que viven entre el canto de los monos, los jaguares que aún dejan huella y el rumor del viento sobre los árboles.

Durante décadas, el bosque fue solo una fuente de extracción. Entre los años ochenta y los 2000, se talaban miles de palmeras de asaí jóvenes para sacar palmito, madera o caucho. Cada tronco cortado era una muerte silenciosa. Los camiones salían cargados y regresaban dejando poco más que cansancio y tierra seca.
“Los primeros habitantes no sabían que se podía vivir del fruto sin matar la palmera”, recuerda Glenda Ribera Chuviru, representante de la Asociación de Productores del Bosque Porvenir (APB). “Únicamente pensaban que el bosque era para aprovechar y talar, no para cuidar. Pero con el tiempo fuimos aprendiendo y transmitiendo a los demás de que, si seguíamos así, un día ya no iba a quedar nada”.
Nacer de nuevo
A principios de los 2009, visionarios y líderes comunitarios de Porvenir — Rolvis Pérez Ribera, Lisandro Saucedo y Glenda Ribera Chuviru— ya trabajaban en conservación. En ese entonces, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) impulsaba en Bolivia una nueva iniciativa: el biocomercio, que propone generar ingresos a partir de los recursos naturales sin degradar los ecosistemas.
Porvenir tenía todo lo necesario para ser un proyecto piloto: bosque, frutos y necesitaban comercio. En 2009, 25 familias del pueblo decidieron organizarse y fundaron la Asociación de Productores del Bosque Porvenir (APB), liderados por Rolvis, Lisandro y Glenda. Su meta era clara: vivir del bosque y siendo parte de él, no de su destrucción.

Algunos comunarios ya consumían el asaí ancestralmente—moliendo las bayas con tacu, un mortero de madera y colando el jugo a mano—pero la idea era escalar. Se convocó una asamblea: quienes creyeran en el bosque debían apostar su tiempo y su esfuerzo.
FAN los acompañó en capacitaciones técnicas, planificación territorial y monitoreo ecológico. Los comunarios aprendieron nuevas palabras: planes de manejo, trazabilidad, certificación, sostenibilidad. Y también aprendieron a mirar de otra forma los árboles que los rodeaban.
Recolectar el asaí no es tarea fácil. Trepar una palmera de hasta 25 metros exige técnica, fuerza y fe. Los recolectores, llamados “semilleros”, subían descalzos con cuerdas y mosquetones, esquivando avispas, hormigas, escorpiones o víboras que se esconden entre los racimos. Desde arriba, el bosque parece infinito, y cada racimo bajado es una victoria.

En las primeras experiencias, todo se hacía a mano. Molían la fruta con tacu, la colaban y la congelaban en casas alquiladas, compartiendo refrigeradores improvisados. Las jornadas comenzaban a las cinco de la mañana y a veces terminaban pasada la medianoche.
Cualquiera diría, a quien se le ocurre hacer un negocio en el fin del mundo. La realidad es que luego de procesarlos, viene la parte más complicada, tener un espacio para guardar la pulpa, manteniéndolo refrigerado hasta que llegue el transporte y lo tenga que llevar sin perder la cadena de frío, en una carretera más de 20 horas para llegar a la ciudad más cercana. Un fruto que viene de la Amazonia, tiene ese valor agregado, el tiempo y proceso que pasa para llegar del bosque a tu mesa.
Pero en 2010, el esfuerzo dio frutos. Con apoyo técnico de FAN y fondos compartidos con la cooperación internacional, la APB PORVENIR (Asociación de Productores del Bosque Porvenir) construyó su primera planta procesadora de asaí con los equipos básicos de procesamiento con una capacidad de 50 toneladas por año.
En el año 2016 la APB, consiguió aplicar a fondos de cooperaciones internacionales en alianza con la empresa Natur para la exportación de asai, invirtiendo en su nueva planta en infraestructura y equipamientos para duplicar la producción a más de 100 toneladas por años de pulpa de asai con energía solar: la primera de Bolivia. Allí, las mujeres de Porvenir comenzaron a seleccionar el fruto, procesar, despulpar, filtrar y congelar el fruto, convirtiendo una cosecha estacional en una fuente de ingreso estable.
La visión de la APB era ambiciosa:
- Convertirse en la primera organización boliviana capaz de exportar asaí silvestre al mercado internacional.
- Generar empleos estables sin destruir el bosque y revertir la migración de la comunidad.
- Garantizar que el valor del fruto quedará en manos de la comunidad, no de los intermediarios.

El bosque como aliado
La planta procesadora se convirtió en el corazón de Porvenir: un espacio donde el bosque se transforma en futuro. Las mujeres operan la planta y, por su doble carga de trabajo en el hogar, tienen jornadas más cortas con el mismo pago. Los semilleros son proveedores, no empleados: eligen sus días de cosecha y ganan por kilo recolectado, donde recolectan entre 60 y 110 kg diarios.
En 2017 produjeron 122 toneladas de pulpa; en 2020, la pandemia los redujo a 39, pero en 2021 rompieron récord con 151 toneladas. Hoy, el 89% de su producción se exporta a Europa —principalmente Holanda, Alemania, Francia y Reino Unido—, a través de alianzas con la empresa Natur Alimentos Liofilizados donde transforman su pulpa en un polvo liofilizado – un proceso de deshidratación que conserva alimentos y otros productos al eliminar el agua mediante sublimación, pero conservando su estructura y nutrientes).
Desde que empezaron sabían que tenían que hacerlo “bien”, comenta Glenda Ribera, una de las socias fundadoras, y eso implicaba comprometerse a lograr las certificaciones necesarias para que su producto tenga más valor agregado por su origen, calidad e identidad en el mercado: la APB desde el 2010, obtuvo certificaciones USDA Organic y EU Organic, y en 2023 lograron la del Forest Stewardship Council (FSC), el primero de para productos No Maderables en Bolivia para garantizar la comercialización de la Pulpa de Asai. No fue fácil, tuvieron que aprender cómo sistematizar sus procesos, pasar de lo artesanal a lo científico, a la data. Para lograrlo, se han aliado con diversas instituciones para conocer e implementar todo lo necesario para las certificaciones que buscaban. Desde 2022, gracias a la (FAO, a través del Mecanismo Bosques y Fincas (FFF), reciben apoyo a su cadena de valor del asaí silvestre para la construcción de la planta integral de procesamiento de pulpas, harinas y aceites, garantizando la diversificación de la producción.
En reconocimiento a ese esfuerzo, el 17 de septiembre de 2021 la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz promulgó una ley que declara a Porvenir como “Capital Departamental del Asaí”, destacando su contribución al biocomercio sostenible y a la conservación del Bajo Paraguá. Este título simboliza años de aprendizaje comunitario: cómo aprovechar sin destruir, cómo generar valor desde la naturaleza y cómo unir la producción con la protección del territorio.
El modelo Porvenir trajo más que empleo: Con sus ingresos, la APB apoyó en la educación a la comunidad, y cada año los dos mejores estudiantes son becados para que puedan asistir a la universidad en la ciudad, en los servicios básicos contando con agua potable en toda la comunidad, y la consecución de fondos para la adquisición de 312 paneles solares que generan energía a toda la comunidad y mejoras en los caminos. Con todo esto, la gente volvió a casa, pasaron de tener un éxodo de 80 familias a tener ahora más de 150 familias habitando la comunidad. El bosque, antes temido como obstáculo, se volvió símbolo de dignidad.

Un superalimento viral que nutre
Cuando Porvenir apostó por el asaí, nadie imaginaba que se convertiría en una de las frutas más famosas del mundo. Y todo lo que se hace viral, vende y mucho. En pocos años, su color violeta versión helado invadió los tazones de desayuno, los gimnasios y las redes sociales. La ciencia confirmó su potencial: rica en antioxidantes, omega 3, 6 y 9, y con alto poder energético.
Pero no todo lo viral es orgánico. En Brasil, el principal productor mundial, el “açaí” se cultiva en monocultivos intensivos. En cambio, el asaí boliviano mantiene su alma silvestre, creciendo en equilibrio con la fauna y las lluvias.
El potencial económico también es enorme. Un estudio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en el norte amazónico de Bolivia estima 179 millones de palmeras capaces de producir más de 670 mil toneladas de frutos al año —un valor potencial de 200 millones de dólares anuales para las familias recolectoras. Pudiendo generar economía para miles de familias que viven en el bosque y refleja la vocación forestal sostenible de la Amazonía.

El primer plan de manejo de asaí silvestre
Generar economía sostenible de un fruto del bosque no es solo sacarlo cuando madura, se necesita un plan de manejo, pero también para que el bosque mantenga el equilibrio para las futuras generaciones, para los animales y para el planeta. En 2013 los comunarios sabían que se tenía que realizar un plan de manejo forestal y junto con los técnicos, recorrieron el bosque para identificar y medir las palmeras productivas, estimar su densidad por hectárea y calcular la cantidad de frutos que podían cosechar sin afectar la regeneración natural. Los resultados fueron magníficos, con un número promedio de hasta 83.15 individuos por hectárea.
De esos recorridos surgieron los primeros inventarios comunitarios de palmeras de asaí en el país. Se registraron miles de ejemplares distribuidos en diferentes sectores del territorio.
Los planes de manejo no solo permite sacar el fruto – si no que se trabaja un modelo único para cada bosque, dirigido exclusivamente a mantener la capacidad de regeneración natural del recurso utilizado, en este caso : la palmera de asai. Prohibiendo así la domesticación o cultivo, generando un movimiento sujeto al clima de cosecha rotativa, prohibiendo zonas de cosecha, e inclusive dejando suficientes semillas para el nacimiento de futuras palmeras y para que se alimenten todos los animales como aves, chanchos, antas, venados y otros que aman esta fruta.

En 2014, nace y se aprobó en Porvenir el primer Plan de Manejo Forestal No Maderable de Asaí Silvestre del país, aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), con una superficie de 39.338 hectáreas casi siete veces el tamaño de Manhattan.
Porvenir se ubica en uno de los territorios más biodiversos de Bolivia: el Bajo Paraguá, hogar de más de 1.200 especies de vertebrados. Mantener el bosque en pie es proteger esa vida silenciosa. FAN lo sabe e instaló cámaras trampa y sensores acústicos, y se encuentran monitoreando la biodiversidad. Las imágenes confirmaron este año la presencia de una alta diversidad de fauna, incluyendo el jaguar y el tapir, símbolos de un bosque vivo.
Ahora, la comunidad trabaja en ampliar su plan de manejo a 95 mil hectáreas, triplicando su cobertura en el mismo territorio. En un contexto donde San Ignacio de Velasco –su municipio- concentra más del 15% de la deforestación nacional, su plan es un escudo verde frente a la hambrienta deforestación.
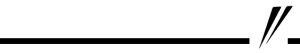
Fotoensayo: Vecinos que habitan el bosque amazónico boliviano : la biodiversidad que resiste en el Bajo Paraguá
A través del lente, este fotorreportaje revela la riqueza biológica que sobrevive en uno de los territorios más diversos y frágiles de Bolivia. Las imágenes son testimonio y advertencia: sin bosque, no hay vida.








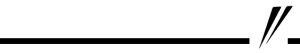
El hambre del bosque los acecha
Los incendios y la expansión agroindustrial avanzan con ferocidad. En 2024, Bolivia perdió 12,6 millones de hectáreas de cobertura vegetal; 1,46 millones solo en San Ignacio. La sequía, el aumento de temperatura y el cambio climático prolongaron la estación seca, agravando los riesgos y desplazando el proceso de cosecha de la palmera, sujeta al cambio climático.
Ese mismo año, Porvenir vivió su sequia más larga registrada y su peor prueba: el fuego alcanzó el territorio protegido por su plan de manejo. Tuvieron que parar su cosecha y producción de asai y todos, entre mujeres, hombres y jóvenes voluntarios, batallar por más de dos meses el incendio que se comía su futuro. Se quemaron 140 hectáreas de bosque de asai dentro del plan de manejo, además de cinco mil hectáreas de Palma Real, una palmera del cual también buscaban generar biocomercio. El impacto fue directo y se perdió alrededor del 50% de la producción comprometida para mercados del exterior, bajando de 95 toneladas de pulpa en 2023, a solo 59 toneladas en 2024.
Este 2025, con la esperanza puesta en las lluvias, Porvenir volvió a cosechar. Pero el 8 de octubre, tres días después de su aniversario, el humo volvió a aparecer. “Cuando lo vimos, no lo dudamos”, cuenta Lisandro Saucedo, autoridad y cacique de Porvenir. “Dejamos todo y fuimos al monte. No vamos a dejar que el fuego se lleve nuestro bosque.”
Durante más de 20 días, las llamas amenazaron el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá y el plan de manejo de asaí, destruyendo miles de hectáreas de bosque primario amazónico, pastizales y zonas de alto valor ecológico y cultural.
“Estos incendios destruyen el trabajo de más de quince años —de producción sostenible, de protección del bosque y de esperanza—, pero no han destruido nuestra voluntad. Porvenir no se rinde. Somos guardianes de nuestro territorio”, expresaron los representantes de la APB en una carta dirigida a las autoridades de Bolivia.
Los comunarios trabajaron día y noche, enfrentando el fuego con herramientas precarias y el apoyo de brigadas voluntarias. Su respuesta no solo fue una acción de emergencia, sino un acto de defensa de la vida. Hoy exigen justicia ambiental y la inclusión plena de la comunidad en los planes de restauración ecológica y prevención de incendios, reclamando que se reconozca su sabiduría ancestral y su capacidad de gestión local como pilares para la recuperación del Bajo Paraguá.
También demandan fortalecer las brigadas comunitarias con equipamiento, formación y transporte, así como su participación activa en la elaboración de políticas públicas sobre restauración, adaptación climática y protección de los ecosistemas.
Las pérdidas fueron devastadoras: más de 20.000 hectáreas arrasadas, incluyendo 1.500 hectáreas de bosque primario amazónico, con impactos severos en la biodiversidad, el suelo y los medios de vida.

Vivir del bosque no es tan fácil
Los incendios no son el único desafío. La estacionalidad de la cosecha —solo cuatro meses al año— deja largos períodos sin ingresos. Las carreteras se vuelven intransitables en época de lluvia. La dependencia del mercado externo genera vulnerabilidad ante cambios de demanda. Además, cada vez menos jóvenes quieren ser semilleros. Muchos parten a la ciudad para trabajar en aserraderos o estudiar. Pero sin recolectores, no hay producción. Y sin producción, el bosque pierde su guardián más cercano.
Todos en Porvenir saben que el fuego no solo destruye árboles, sino también la memoria y la identidad de un pueblo. Por eso, su lucha trasciende la tragedia: representa una resistencia, una solución basada en la naturaleza, donde el conocimiento indígena, la organización comunitaria y la producción agroforestal se unen para restaurar el territorio. Porque mientras haya un fruto morado colgando en el monte, la Amazonia todavía tiene futuro.