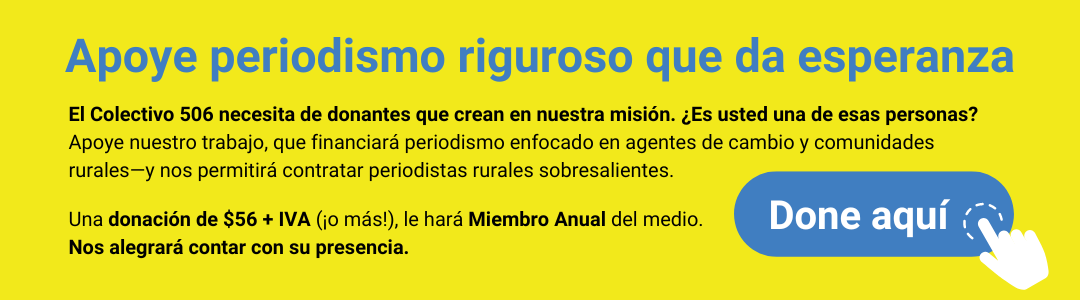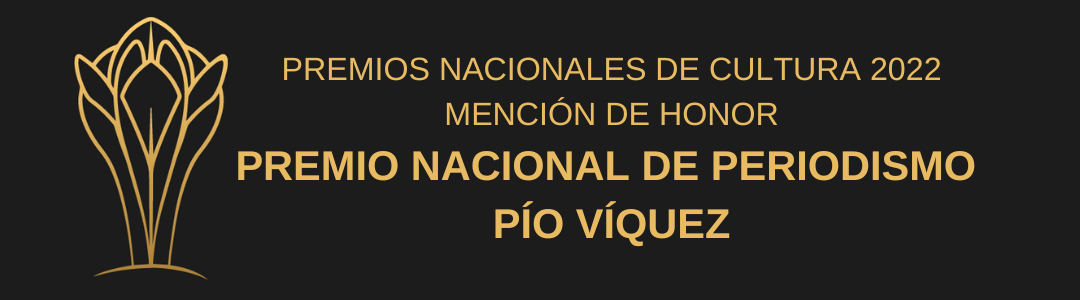“Yo quiero desaparecer,” me dijo mi hija.
“¿Cómo?” Mi mano en su hombro instinctivamente le apreta, siguiendo el apretón en mi corazón.
“No es justo, Mami. Yo también quiero desaparecer”.
Era una de nuestras caminatas de cuarentena y acabábamos de dar la vuelta en un camino de tierra cerca de la cima del Volcán Irazú para encontrar que mi esposo, a unos treinta metros de distancia, había sido completamente sumergido en una niebla repentina. Cartago es conocido por las brumas que recorre sus colinas, y éstas lo había hecho desaparecer por completo. Mi hija, con sus pantalones de buso rosados medio metidos en unas botas de goma con dibujos de unicornios, había intentado escapar ella misma hacia la niebla, pero la detuve. El estaba cruzando un puente muy angosto sobre un profundo desfiladero, y podría pasar un coche, y yo tenía miedo. Tenía miedo por cosas que no tenían nada que ver con nada que nos rodeaba en ese momento. Estaba más asustada de lo que podía expresar.
«No quiero que desaparezcas», le dije, justo cuando la forma borrosa de mi esposo finalmente se hizo visible. Traté de decir algo más, pero no pude.
La única palabra en mis labios era Allison.

Allison Bonilla. La chica que desapareció el 5 de marzo de 2020, caminando a través de la noche fresca a muy poca distancia en carro de donde estábamos parados, regresando a casa después de la clase en uno de los valles más hermosos del país más hermoso. La niña cuya madre salió de su casa para encontrarse con su hija a mitad de camino mientras caminaba a casa desde la parada del autobús.
Allison nunca llegó. Tenía apenas 18 años. Ella sólo quería ir a su clase y regresar a su casa.
Su vecinó terminó confesando violarla y asesinarla.
Allison se ha convertido en la palabra de miles de labios. Se ha convertido en un escalofrío en la sangre de todas las madres de su país, todas las madres de niñas. Cuando leímos que su madre la había estado esperando, pacientemente, en la oscuridad, a pocos metros del lugar donde su vecino se la llevó para siempre, el escalofrío nos recorrió de la cabeza a los pies. Cuando vimos el rostro de su madre en el periódico, sus ojos sobre su máscara mientras estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando al asesino mientras lo escoltaban por los pasillos del Poder Judicial, lo volvimos a sentir. Todo este pequeño país tenía un nudo en el estómago, una náusea.

Lamento decir que no conocía la palabra «interseccional» hasta después de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Fue entonces cuando comencé a aprender sobre los tiempos en que el feminismo blanco no logró conectarse con otras luchas por la justicia. Empecé a aprender sobre la idea de que si bien cada lucha es diferente, que si bien no se puede comparar el feminicidio costarricense con los despiadados asesinatos de ciudadanos negros de los Estados Unidos a manos de los mismos agentes del orden que deberían protegerlos, tampoco podemos preocuparnos por uno sin preocuparnos por el otro. Aprendí que, en nuestros cerebros, debemos dejar espacio para que todos estos movimientos, elevándose, converjan.
Muchas de nosotras vivimos conscientes de ambas realidades, el contexto estadounidense y la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Muchos de nosotros entendemos esta intersección entre Allison y Breonna. Entre María Luisa y George. Entre esas cadenas de nombres de víctimas, espantosas, implacables, en constante expansión, y los mundos que representan. Entre las discusiones que han comenzado estas muertes, una y otra vez, y de las que estamos tan profundamente cansados.
Hay una receta para ello, un baile precoreografiado. En Costa Rica, cuando se trata de feminicidio, feminicidio, el asesinato de una mujer por ser mujer, la receta se ve así. El nombre de la víctima se convierte en un hashtag; las mujeres ponen filtros en las fotos de perfil con afirmaciones desgarradoramente simples como «Queremos vivir»; algunos hombres pusieron mensajes como “nací para cuidar a la mujer”; las mujeres intentan explicar que no queremos que nos cuiden, gracias, solo que no que nos asesinen; otras mujeres criticaron a esas mujeres por no estar nunca satisfechas, por pisotear el lindo gesto de esos hombres agradables, por ser tan difíciles de complacer; y otros hombres publican: «A nosotros también nos asesinan». Las mujeres no son las dueñas del dolor. Todas las vidas importan.

Estas son corrientes que se empujan de un lado a otro, bañándose de un lado a otro, tristes y enojados, sabios y necios. Son el mismo tipo de corrientes que van y vienen en mi propio país en torno a la injusticia racial. Mientras tanto, las víctimas yacen debajo, entre las piedras lisas del lecho del río, sin saberlo, sin verlo. Todo es tan tonto y no lleva a ninguna parte.
Seguimos perdiendo. Las piedras siguen cayendo por el agua, el siguiente nombre, el siguiente hashtag. La próxima vida arrebatada a una madre haciendo guardia. A veces, solo queremos hundirnos allí con ellos: no por la muerte, sino solo por el silencio.
¿Cómo salimos del agua por completo? ¿En el aire, sin aliento? Respira. Una palabra cargada, ¿y eso no lo dice todo, el hecho de que aliento es una palabra cargada? El aliento que se les ha negado, con tanta ferocidad, a las mujeres y hombres negros de mi país, que deben vivir con miedo no solo de extraños al azar, sino también de quienes se supone que deben protegerlos. El aliento que otro tipo de odio ciego y desprecio le ahogó a María Luisa en Manuel Antonio, otra víctima del feminicidio en Costa Rica, 2020.
Lo que nos saca del agua es el amor.
Creo que primero me enamoré de las sensaciones de este país: sus sonidos, sus visiones, la forma en que su aire se sentía en mi piel. Más tarde, me enamoré de otras cosas de Costa Rica. Pero mi última historia de amor ha sido con las mujeres que viven aquí. Las artistas y científicas, las activistas y las autoras. Un grupo en el que me incluyo, por presencia y no por ciudadanía. Vierto los últimos 16 años y mi profunda admiración por las mujeres de este país en un orgulloso y vacilante «nosotras».

Nosotras, las mujeres que vivimos la vida en esta tierra, somos extraordinarias. Y estamos siendo asesinadas en tal cantidad. Marchamos, publicamos, lloramos y, de alguna manera, con Allison llegamos al final de nuestro aliento. Se nos ha quitado el aire. Preguntamos, ¿qué más podemos hacer? La respuesta, quizás, es: nada.
Así como la carga del antirracismo debería recaer sobre los hombros blancos, y la carga de acabar con la homofobia debería recaer sobre aquellos que son heterosexuales, depende de los hombres de este país resolver esto. No cuidarnos. Pero cuidarse ellos, en el sentido más duro de esa frase.
La hermandad de las mujeres está establecida. Es el momento de la hermandad entre hombres: una hermandad de auto-cuestionamiento, de elevar el listón, de empujarnos unos a otros, como lo describe Vinicio Chanto aquí.
Mientras ustedes hacen el trabajo, sus hermanas seguirán desapareciendo. Desaparecer. Solo oír a mi hija decir esa palabra hizo que mi corazón se contragera.

Creo que lo que más duele es saber que, si bien, por ahora, puedo mantener ese miedo dentro de mí, una especie de manzana envenenada en mi corazón, tendré que compartirlo con mi hija a medida que crezca. Tendré que dárselo a ella para que lo pruebe, mordisco a mordisco, tomando ese veneno en sí misma para poder protegerse.
Cuando estaba en séptimo grado en Dunbarton, New Hampshire, a veces llegaba a la casa antes que los demás. Me ponía unas botas y llevaba a nuestro perro, Max, al bosque detrás de nuestra casa. Caminábamos, tonteábamos, a veces íbamos hasta el dique que se extendía por encima de los humedales. No recuerdo nada demasiado específico de esos paseos: no estaba aprendiendo los nombres de todos los árboles y plantas, ni construyendo fuertes. No recuerdo ningún miedo o preocupación por vagar sola con un perro que no lastimaría a una mosca. Solo recuerdo el espacio, la inhalación de frío en invierno, el barro fangoso a principios de la primavera, el aspecto de los humedales brillando a través de los árboles.
Mi hija no tendrá tardes como esas. Espero que tampoco camine sola a altas horas de la noche como yo lo hice durante la universidad. No creo que viajará sola con tanta libertad y amplitud como yo. Le robarán algo que una vez disfruté gracias a mi privilegio como persona blanca y mi ignorancia sobre los peligros que enfrentan las mujeres. Es más, seré la persona que se lo robe, inculcándole la precaución necesaria.

Lo tomaré de ella poco a poco en las charlas que me corresponda conducir, las precauciones que me corresponda enseñarle. Le robaré lo que me han robado. Le robaré su inocente soledad, su privacidad, su capacidad para sentirse libre y segura por sí misma, para caminar donde quiera sin pensarlo, para pasear por el bosque sin preocuparse, para volver a casa de una clase nocturna en la ciudad en bus sin entrar en un legado pesado. Le robaré ciertas oportunidades de nutrir ese espacio entre sus oídos, el aliento libre de obstáculos en sus pulmones. Seré la ladrona, pero no seré culpable. Yo también le enseñaré eso.
Le enseñaré el poder de los límites, del análisis, de culpar a quien lo merece y desviarlo de donde no, desviarlo junto con los golpes de un asaltante. A su lado, aprenderé a lanzar un puñetazo y sacarle los ojos a alguien. Tendré que criarla poderosa, segura, fuerte y enojada. Porque si mira este mundo tal como es y no siente ira en medio de todas las demás emociones, todo el amor, la gratitud, la emoción que espero que ella también sienta, entonces no la habré preparado bien. Ira en nombre de si misma. Ira en nombre de los demás.
¿Qué tengo que ofrecerle a cambio de quitarle todo eso? Una voz que puede levantar en cualquier momento. Tendrá la posibilidad de conectarse con otras mujeres en cualquier parte del mundo. Cuando llegamos a casa después de nuestro paseo por la niebla, vi a Alexandria Ocasio Cortez mostrarnos su rutina de maquillaje matutino. Estaba allí con ella, en su baño, aprendiendo cómo crea su característico labio rojo. Esta mezcla de YouTube de corrector de color y comentario sobre el patriarcado cayó en las cuerdas tintineantes de mi estado de ánimo de una manera extraña. Pensé: es un premio de consolación, supongo. Esta comunidad. Esta hermandad de mujeres.
Quizás no sea algo que podamos tocar, mujeres que podamos ver en la carne, pero están ahí afuera y podemos escucharlas.
¿Son suficientes estas conexiones virtuales ante todo lo que perdemos en materia de seguridad física? ¿Es suficiente poder gritar como queramos, gritar y regañar y testificar?
¿Nos ayudará mientras nuestros hermanos arreglan lo que les aqueja?
Necesitará serlo. Nuestras hijas tendrán que hacerlo así.