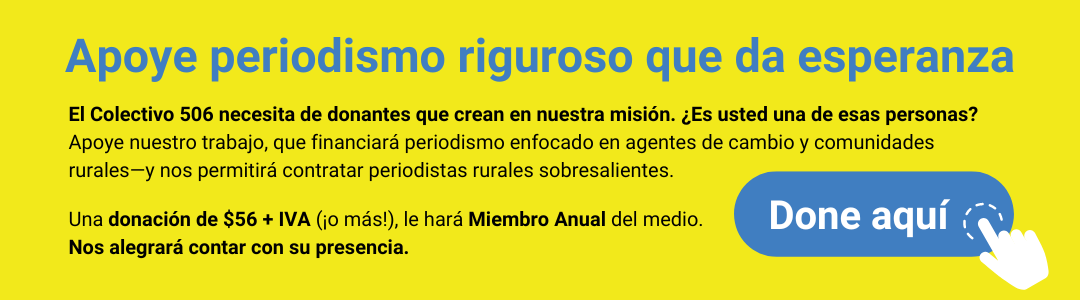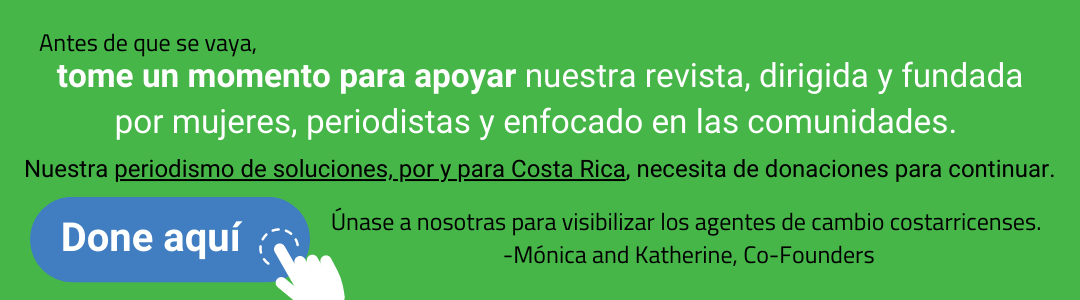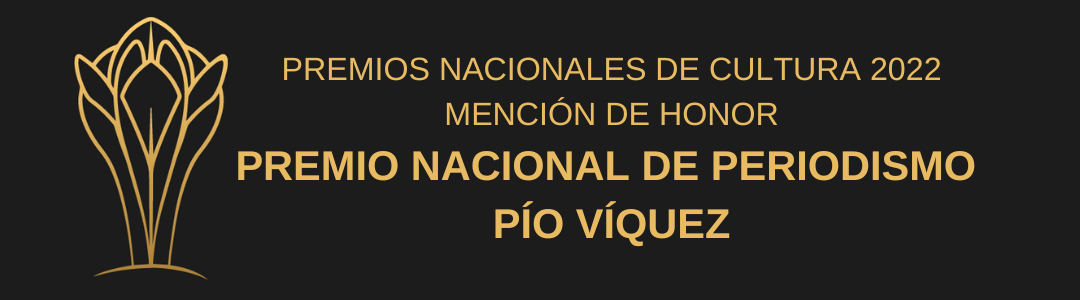Un par de meses después de la muerte de mi padre estaba caminando sola por la ciudad de Nueva York durante un viaje de trabajo, cuando me encontré entrando a la Iglesia Episcopal de San Tomás en la Quinta Avenida. Su altar espectacular me atrajo como si me hablara: a través de las puertas, por el pasillo, hasta llegar al frente. Allí, en una pared sombría, encontré un mensaje debajo de una dedicatoria a las víctimas de los ataques de 2001 al World Trade Center.
“El duelo es el precio que pagamos por el amor”, decía. «Reina Elizabeth II».
El mensaje parecía severo e infalible, como suelen parecer los mensajes tallados en piedra. Es una frase famosa, pero nunca la había escuchado antes. Me quedé allí pensando, fascinada. Eventualmente, regresé a la ciudad y su largo atardecer primaveral.
Una terapeuta me había dicho que debía colocar una silla frente a la mía, imaginar a mi padre sentado allí y hablar con él. Nunca me atreví a hacer eso, pero por algún motivo él estuvo conmigo en todos los lugares a los que fui en ese viaje, como si estuviera haciendo el ejercicio recomendado—no tanto por el lugar en sí, que solo habíamos visitado juntos un par de veces, sino porque estaba sola. Mi triste imaginación tenía mucho tiempo y espacio para llenar. Él estaba frente a mí en una mesa diminuta en un restaurante tailandés, donde levanté una cerveza Singha hacia él como si estuviera en “El sexto sentido”; estuvo sentado en el extremo opuesto de mi banco frente al Hudson donde una vez él y yo compartimos un pain au chocolat; estuvo a mi lado en la Iglesia de Santo Tomás, donde puse su nombre en la caja de oración. “El duelo es el precio que pagamos por el amor”. Caminé por la ciudad, pagando y pagando y pagando.
Cinco años después—y dos años después de que empezáramos a publicar cuentos de amor de todo tipo en El Colectivo 506, en nuestra columna de Media Naranja—llevo mucho tiempo examinando este tema. He llegado a creer que el duelo no es solo un precio que pagamos. Es incluso más que eso.
Este mes, he estado hojeando algunas de las piezas que hemos compartido, estas «historias de amor súper cortas con un toque costarricense». Historias sobre el amor de las personas por sus parejas e hijos, pueblos y paisajes, animales callejeros y parques nacionales, por la propia Costa Rica. He escrito sobre votantes que lloran en una embajada lejos de casa mientras un violinista toca el Patriótico. Sobre una pareja que enfrentó primero el cáncer y ahora una pandemia, y cose máscaras en una habitación de invitados. Sobre el surfeador Henry Martínez y las olas que no puede ver, pero conoce por instinto, volando sobre ellas con una pasión incomparable.
Lo que he notado es que casi todas las historias tienen un hilo común. Más allá del amor. Más allá de Costa Rica. Ese hilo común es el dolor, la pérdida, el duelo. No solo como un precio que pagamos por el amor, un obstáculo a superar, sino como parte de lo que crea el amor en primer lugar. Lo agudiza. Lo fortalece. Lo graba en piedra.
A veces el dolor hace brotar del vacío el amor, como la impureza de la ostra que da la perla, pero más violenta, más repentina, como la historia que contamos de la periodista que corrió a su ciudad natal tras la tragedia del Huracán Otto, y casi literalmente moldeó a su nueva familia del barro. A veces el dolor toma el amor y lo atempera, lo derrite, lo convierte en algo que perdurará, como la historia de Giovanna y el cambio que inspiró. Incluso las historias más ligeras de la sección, como la historia sobre mi esposo que escribí para iniciar la columna en 2021, están libres de dolor solo por omisión. El comienzo, para nosotros y para tantos otros, nos deslumbró, pero los momentos que realmente forjaron una asociación, los que más atesoraré al final, llegaron en medio de la tristeza, oscuros como la noche. Tan oscuro que todo lo que podíamos ver del otro era lo que realmente contaba.
Dicen que la excepción confirma la regla. Yo soy una de esas afortunadas criaturas cuyo amor por sus padres no tiene nada que ver con la pena o el dolor, más allá de la separación geográfica o la muerte. Pero el dolor en la vida de los padres les da forma a los hijos e hijas, incluso si se las arreglan para no transmitir ese dolor. No hubiera amado al mismo padre sin las cicatrices que él tenía. El amor de mi hija por mí contiene las lágrimas que me ha visto derramar. Y el conocimiento de que nuestro tiempo juntos es limitado, conocimiento a veces vívido, a veces casi olvidado, es el hilo conductor de todas nuestras relaciones que las mantiene vivas, urgentes.
Creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el Día de San Valentín, como feriado capitalista, es tonto en el mejor de los casos, y cruel en el peor. Se reduce a veces a un ejercicio en la compra de chocolates, flores y tarjetas para algunos, y un recordatorio para otros de todos los chocolates, flores y tarjetas que no reciben. Un recordatorio de la pérdida, la ausencia y la soledad. Pero los dos años de escribir la Media Naranja me han enseñado algo que se aplica a todos nosotros, en pareja o no, tristes o felices. Me ha demostrado que todos estamos en luces y sombras moteadas, todo el tiempo. Todos amamos; todos conocemos el brillo; todos estamos en la oscuridad, cada uno a su manera. Un día para celebrar el amor es un día para celebrar eso también.
Solo en la oscuridad podemos encontrar lo que realmente importa. Solo allí podemos—como Henry en su tabla de surf, despojados de todo lo que deslumbra—encontrar nuestro equilibrio un glorioso instante a la vez. Solo allí, obligados a confiar en lo invisible, creamos el tipo de amor que nos lleva a través del mar.
¡Convertiremos nuestras columnas de Media Naranja en un ebook! ¿Quiere ayudar? Consulte nuestras columnas anteriores aquí y vote por sus favoritos enviándonos un mensaje al +506 8506-1506, o escríbanos a [email protected]. Y si conoces una historia de amor que merezca ser contada, ya sabe dónde encontrarnos.