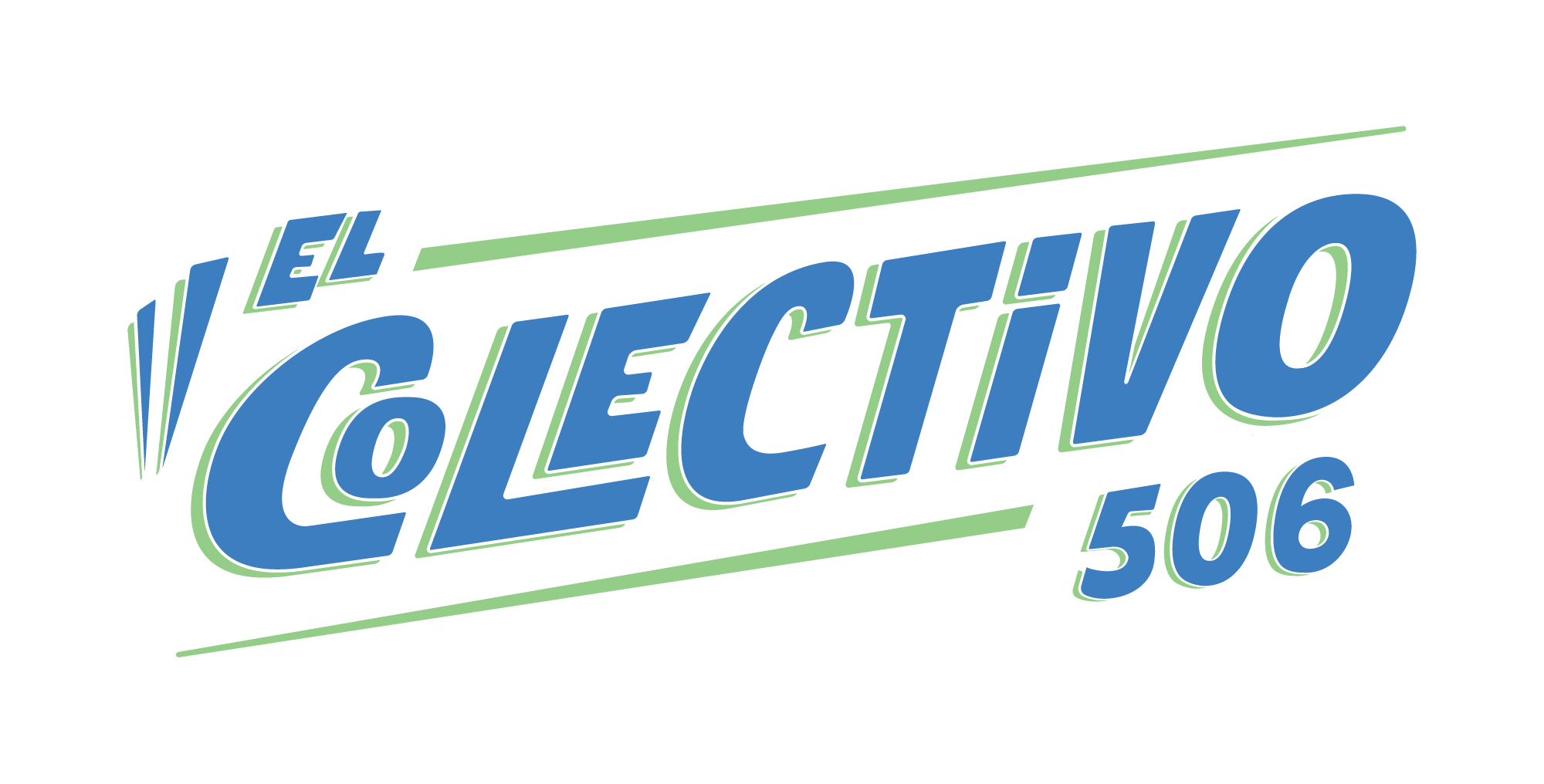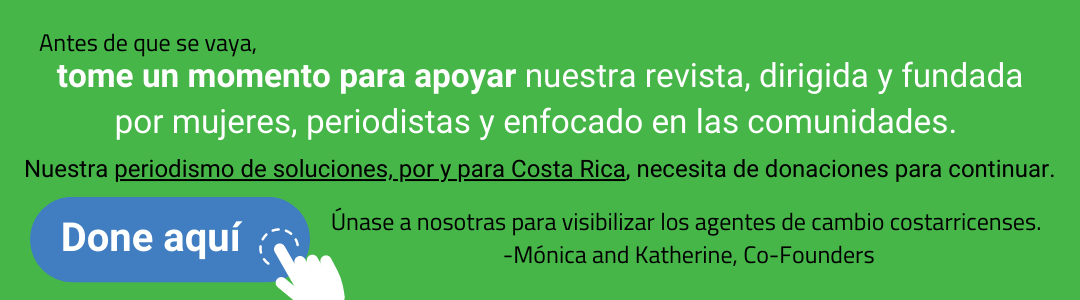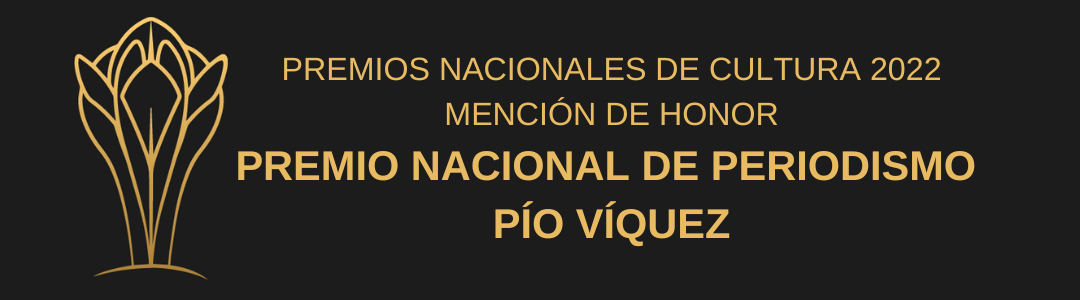En 25 años, el aumento de nidos de petreles en Galápagos refleja un trabajo sostenido de restauración ambiental y control de especies invasoras. Más de 3.000 nidos proliferan gracias a esta labor conjunta entre el Parque Nacional de Galápagos, la Fundación Jocotoco y Galápagos Conservancy. Una historia de éxito en conservación.
La periodista Gabriela Castillo Albuja narra la historia en este artículo, creado con una Beca de Reportaje sobre Respuestas Basadas en la Naturaleza a la Pérdida de Biodiversidad en Latinoamérica del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506, gracias a una donación del Earth Journalism Network y su proyecto Biodiversity Media Initiative. El artículo fue publicado por Periodismo Público el 17 de noviembre del 2025. Fue adaptado y traducido aquí por El Colectivo 506, para su co-publicación.

A las cinco de la mañana, el cielo de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, todavía está velado por una bruma húmeda. Para que el sol no lo sorprenda, Fidelino Gaona se alista para su jornada: ajusta su linterna de baja potencia, revisa la mochila donde guarda una libreta, una varita flexible de un metro y medio y un GPS con los puntos georreferenciados de los nidos que monitorea desde hace casi tres décadas.
Lleva 26 años siendo guardaparques del Parque Nacional Galápagos, y todavía siente que cada jornada lo enfrenta a la misma mezcla de asombro y responsabilidad. “Es una pasión”, dice. “No hay día que no me emocione ver un pichón salir del nido. Saber que el trabajo valió la pena”.
Con pasos firmes, él y sus compañeros comienzan el ascenso hacia la zona húmeda de la isla. Caminan una hora entre piedras volcánicas, raíces cubiertas de musgo y un aire cargado de sal y neblina. A cada paso, la temperatura baja unos grados.
Es la estación seca, pero el rocío mantiene el terreno blando y perfumado de miconias y helechos. Fidelino levanta la vista: el primer resplandor del sol apenas toca la copa de los árboles. En su cuaderno anota el inicio de la jornada. Desde abril hasta diciembre, su calendario laboral coincide con el de los petreles.
Pero esta danza ancestral entre el mar y el volcán estuvo a punto de romperse. La expansión de plantas invasoras y la llegada de especies depredadoras forzaron a la especie al borde del colapso, un reto que requirió una estrategia de décadas para ser revertido.

El vuelo de una especie que une el mar y la tierra
El petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) es una de las aves más singulares del archipiélago. Su vuelo rápido, casi sin esfuerzo, le permite cruzar largas distancias sobre el océano, pero su corazón pertenece a las alturas húmedas de las islas.
Allí, en las grietas y túneles formados por la lava antigua, excava sus nidos cada temporada. Mide unos 33 centímetros, tiene el plumaje gris oscuro, el pecho blanco y unos ojos grandes que parecen reflejar el brillo del mar. De noche, cuando regresa de pescar, su canto ronco se mezcla con el sonido del viento. “Son aves que conectan dos mundos”, explica Jorge Carrión Tacuri, director de conservación de la Fundación Galápagos Conservancy.
“Vuelan y se alimentan completamente en el mar, pero anidan en tierra. Al hacerlo, llevan nutrientes del océano hacia los suelos volcánicos de Galápagos. Es un vínculo ecológico entre la vida marina y la terrestre”.
Ese intercambio natural, casi invisible, es vital para mantener la fertilidad de los ecosistemas de altura. Las heces de los petreles son ricas en fósforo y nitrógeno, y con las lluvias descienden por las laderas hacia las zonas agrícolas, donde revitalizan los suelos.
En palabras de Carrión, “los petreles son jardineros naturales de las islas”. Pero su existencia ha estado en riesgo. Durante años, la expansión de especies invasoras —como la mora asiática, la guayaba o la cascarilla— cerró los accesos a los nidos.
Las raíces y espinas atrapaban a las aves, muchas de las cuales morían al intentar salir. A eso se sumó la presencia de ratas, gatos y perros ferales que depredaban huevos y pichones. En 1997, los monitoreos registraban menos de 10 nidos activos en algunos sectores de Santa Cruz. “El panorama era alarmante”, recuerda Fidelino. “Pensábamos que los petreles podían desaparecer”.
Una alianza para restaurar los cielos
Frente a esa amenaza, que se intensificó a finales de los años noventa, el Parque Nacional Galápagos, junto con fundaciones como Galápagos Conservancy y Fundación Jocotoco, inició una estrategia integral de recuperación.
La meta: restaurar los hábitats de anidación, eliminar especies invasoras y garantizar el retorno de los petreles a sus colonias originales. Carrión describe el proyecto como parte de la Iniciativa Galápagos, un programa que agrupa acciones con especies clave para los ecosistemas, como tortugas gigantes, iguanas terrestres y albatros.
“En el caso del petrel”, explica, “nos concentramos en tres islas: Santa Cruz, Isabela y Santiago. En cada una trabajamos con cuadrillas locales, alrededor de 12 personas, que de manera permanente controlan plantas invasoras y monitorean nidos”.
Las cifras actuales reflejan un avance notable. Solo en Santa Cruz, los guardaparques y técnicos monitorean unas 759 madrigueras, y se estima que existen más de 3.000 nidos activos.
En 2024, según el Parque Galápagos, 480 pichones lograron volar. “Cuando empezamos con este monitoreo, apenas había ocho nidos”, dice Fidelino. “Hoy tenemos miles. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de madrugadas y caminatas”.
El ascenso hacia los nidos exige una fortaleza física y mental. Fidelino llega al área después de una hora de caminata. Allí, junto a su equipo, revisa cada madriguera con una linterna de baja intensidad “para no dañar los ojos de las aves”. Si el túnel es profundo, usa una varita delgada —a la que llaman “la varita mágica”— para tocar suavemente el interior.
“Cuando la saco y veo plumas suaves, sé que hay un pichón”, dice con una sonrisa. Los guardaparques pasan cinco días al mes en jornadas de monitoreo. Cada equipo de dos personas revisa los nidos durante todo el día, registrando si hay huevos, pichones o parejas adultas. Todo se anota y se georreferencia con GPS.
Las linternas, las botas empapadas y el silencio del bosque son sus principales herramientas. A veces, los nidos están escondidos bajo raíces o en grietas de tres metros de profundidad. “No es fácil”, dice Fidelino.

“Hay días en que llueve sin parar, o la niebla no te deja ver a un metro. Pero cuando encuentras un pichón que creció desde huevo hasta volar, sientes que el esfuerzo vale”. Uno de sus recuerdos más nítidos es de 2015, cuando junto al guardaparque Klever Aguilar hallaron un petrel que había sido anillado 28 años antes. “Era como ver el tiempo hecho vuelo”, dice. “Saber que esa ave seguía viva nos confirmó que nuestra labor tenía sentido”.
Evidencias de una recuperación
Los resultados de este trabajo se sostienen en datos. En Santa Cruz, los monitoreos han demostrado que la restauración del hábitat y el control de invasoras elevan la tasa de éxito reproductivo por encima del 60%.
En Santiago, donde el acceso es más limitado, los equipos viajan cada tres meses y registran un 70% de pichones que logran volar. En Isabela, aunque recién se retoma el control de plantas exóticas, ya se han identificado 20 nidos nuevos.
Las fundaciones complementan la labor del Parque Nacional con investigación y educación. Paola Sangolquí, coordinadora de conservación marina de la Fundación Jocotoco, explica que desde 2019 su organización amplió esfuerzos hacia Galápagos para fortalecer la protección de estas aves.
“El petrel pasa la mayor parte del tiempo en el océano, pero necesita las zonas altas para anidar. Y muchas personas, incluso residentes, nunca lo han visto. Por eso trabajamos también en educación ambiental, para que la comunidad lo conozca y lo valore”, explica.
En San Cristóbal, por ejemplo, la Fundación Jocotoco lleva a cabo un programa educativo con estudiantes de séptimo año en escuelas locales como las Unidades Educativas Alejandro Alvear, Pedro Pablo Andrade, Carlos Darwin, el Liceo Naval de Galápagos, entre otras.
“Les mostramos videos, fotografías y luego los llevamos a visitar la reserva de los petreles. Es un cierre simbólico: muchos niños ven por primera vez un pichón y aprenden por qué su cuidado importa”, relata la experta.
Las encuestas previas y posteriores muestran un cambio notable: antes del taller, solo un 20% de los estudiantes decía conocer la especie; después, el 90% podía identificarla y mencionar al menos una amenaza que enfrenta.

Ciencia, tecnología y tradición
La conservación de los petreles combina técnicas modernas y conocimiento empírico. En el Parque Nacional se usan drones y radiotelemetría (técnica para medir y transmitir datos de forma remota mediante el uso de ondas de radio) para rastrear zonas críticas y seguir los desplazamientos de las aves adultas.
Cada individuo anillado porta un pequeño transmisor que registra rutas de vuelo, zonas de alimentación y tiempos de retorno. “Con esta información sabemos hacia dónde se dirigen cuando salen a pescar”, explica Carrión.
“Nos permite entender su relación con el océano y prever cómo fenómenos como El Niño pueden afectar sus patrones”. Al mismo tiempo, el control de especies invasoras sigue siendo manual: cuadrillas enteras arrancan mora, guayaba y cascarilla con herramientas sencillas, liberando hectáreas de terreno para la anidación.
“Estamos recuperando alrededor de 300 hectáreas solo en Santa Cruz”, detalla Carrión. “Si logramos monitorearlas por completo, podríamos llegar a mil nidos”.
Esta labor, especialmente la que involucra el control de roedores e insectos como la hormiga de fuego, ha generado un beneficio sanitario adicional para las fincas aledañas, reduciendo plagas que antes afectaban a los habitantes de la zona alta de Santa Cruz.
La Fundación Jocotoco, por su parte, implementa cercados en áreas como El Junco, en San Cristóbal, para impedir el ingreso de ganado, cerdos y burros a las zonas de anidación. “El pisoteo destruye los nidos”, explica Sangolquí. “Por eso instalamos cercas y trabajamos con los agricultores para que comprendan que su manejo también influye en la conservación”.

Comunidades que cuidan
En los últimos años, la colaboración con propietarios de fincas aledañas al Parque Nacional ha sido crucial. Fidelino lo resume con sencillez: “Hay finqueros que nos llaman cuando ven un nido en su terreno. Nos avisan, nos ayudan con el control de plagas, limpian la maleza. Ya entienden que el petrel también es parte de su tierra”.
En Santa Cruz, la relación con la comunidad ha sido fluida; en Isabela y San Cristóbal, aún se fortalecen los lazos. Para Sangolquí, la clave es involucrar a la ciudadanía en la solución: “No se trata de que solo las instituciones actúen. Todos somos parte del ecosistema. Tener mascotas responsables, reducir el uso de luces nocturnas o apoyar los programas educativos son acciones simples pero poderosas”.
Desde Galápagos Conservancy, Carrión coincide: “Los petreles vuelan de noche, y las luces fuertes los desorientan. Si la ciudadanía apaga las luces innecesarias, reduce una amenaza directa. Son cambios cotidianos que marcan diferencia”.
A la Reserva de los Petreles, en San Cristóbal, llegan grupos de turistas que participan en visitas educativas y que, gracias a la recuperación de la población, han revitalizado el turismo de naturaleza en la zona.
Una de ellas, María del Carmen Ávila, recuerda su experiencia como “una lección de vida”: “Yo no sabía que existía esta ave. Cuando vi el nido y escuché cómo el guardaparques explicaba el ciclo de vida del petrel, entendí que protegerlo también es proteger nuestra propia historia natural”.
Otro visitante, Jorge Villacís, de Quito, comentó en el registro del parque: “Nunca imaginé que una especie tan pequeña tuviera tanto impacto en el equilibrio ecológico. Ahora entiendo por qué se dice que Galápagos es un laboratorio de la vida”. Estos testimonios son parte del impacto educativo que las fundaciones y el Parque Nacional buscan generar: transformar la observación en conciencia.
Aunque los avances son significativos, las amenazas persisten. Las especies invasoras continúan expandiéndose, el cambio climático modifica los patrones de lluvia y temperatura, y los recursos humanos son limitados.
“En Isabela tenemos pocos guardaparques”, admite Fidelino. “Es una isla enorme y no siempre alcanzamos a cubrir todos los nidos”. Además, la erradicación total de especies introducidas como las ratas es una tarea titánica.
“Son inteligentes y se reproducen rápido”, añade Sangolquí. “En Floreana intentamos un control integral en las 17 mil hectáreas de la isla, pero requiere tiempo y constancia”.
Otro desafío es mantener el financiamiento. “Conservar una especie no es un proyecto de un año”, añade. “Es una tarea permanente. Se necesitan políticas públicas sostenidas y cooperación internacional”. Además, los involucrados señalan que la falta de leyes más severas y sanciones efectivas a nivel regional sigue siendo una limitación para disuadir la introducción ilegal o el mal manejo de especies introducidas.

Lecciones y esperanza
El caso del petrel de Galápagos demuestra que la recuperación de la biodiversidad es posible cuando la ciencia, las comunidades y las instituciones trabajan juntas. “No hay milagros”, dice Carrión. “Hay procesos. Lo que vemos hoy son resultados de 25 años de constancia”. Desde la Fundación Jocotoco, Sangolquí destaca una lección clave: “La conservación no puede desvincularse de la educación. Si los niños entienden el valor del petrel, ellos mismos se convierten en defensores de la naturaleza”.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, reconoce que el proyecto ha generado un modelo replicable. “El trabajo coordinado con las fundaciones demuestra que la conservación participativa funciona. Este modelo será aplicado con otras especies endémicas en riesgo”, indica un comunicado institucional.
En declaraciones anteriores, la ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, subrayó la relevancia de los proyectos de conservación en Galápagos, destacando que estas acciones son prioritarias dentro de las políticas nacionales de biodiversidad.
Manzano afirmó que este enfoque refleja el compromiso del Gobierno con el cuidado de ecosistemas sensibles como el de Galápagos, considerando que la protección de estas áreas es fundamental para preservar la biodiversidad del país. “El Nuevo Ecuador prioriza el cuidado de ecosistemas sensibles como el de Galápagos”, señaló, reafirmando la importancia de que la ciencia y el manejo adaptativo guíen estas iniciativas de conservación.
No obstante, hasta el momento el Ministerio no ha ofrecido detalles específicos ni fechas sobre cómo se replicará este modelo con otras especies, manteniendo la información en un plano general.
El día acaba, pero el control de las especies continúa
Cuando el sol comienza a caer, Fidelino guarda su linterna, su varita y el cuaderno con los registros del día. Hay muchos datos que debe ingresar. Son casi las seis de la tarde.
El aire es más frío y los petreles empiezan a sobrevolar el cielo, regresando del mar. Sus siluetas oscuras se recortan sobre el atardecer anaranjado. “Siempre que termina la jornada me quedo un momento en silencio”, confiesa.
“Escucho el sonido del viento y pienso que estos especies nos enseñan a resistir. A veces pienso que los petreles vuelan no solo por ellos, sino por nosotros”. El guardaparque camina de regreso al vehículo con la satisfacción de quien ha cumplido su misión.
Al llegar al campamento, anota el último dato del día: 385 nidos activos en 2025. La temporada aún no termina, pero los resultados ya hablan de esperanza. “Nos llaman los héroes de las islas”, dice riendo mientras se quita las botas llenas de barro. “Pero yo creo que los verdaderos héroes son los petreles. Nosotros solo cuidamos que sigan volando”.
En el cielo, un grupo de ellos planea sobre las montañas de Santa Cruz. Sus alas cortan el aire como hojas finas, como un símbolo de vida que se niega a extinguirse. Y en esa danza silenciosa, las Galápagos recuerdan que la biodiversidad puede renacer, si hay manos dispuestas a protegerla.