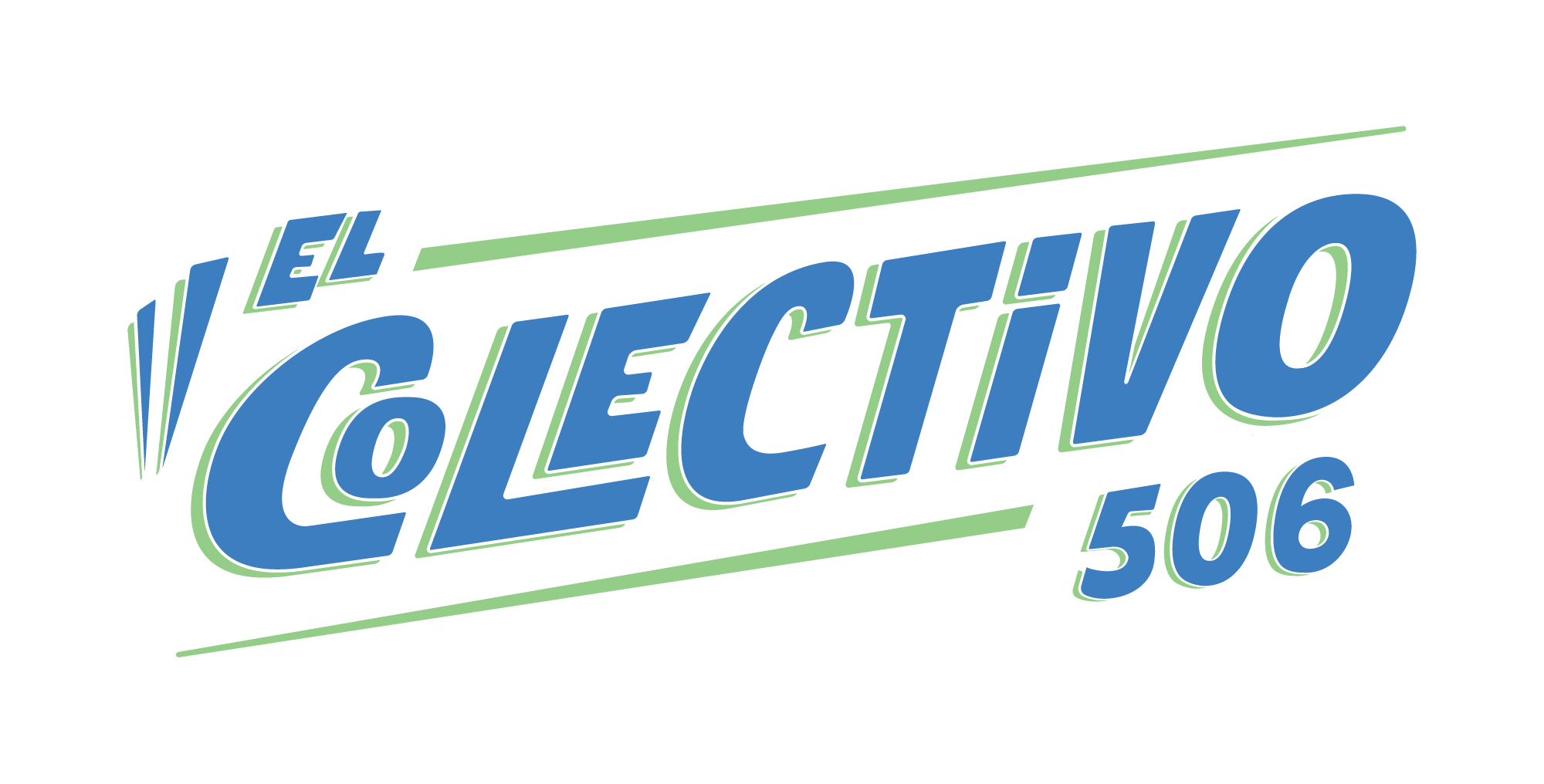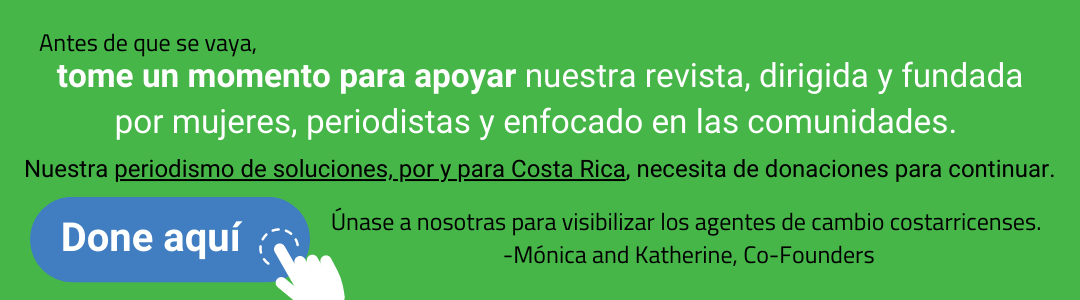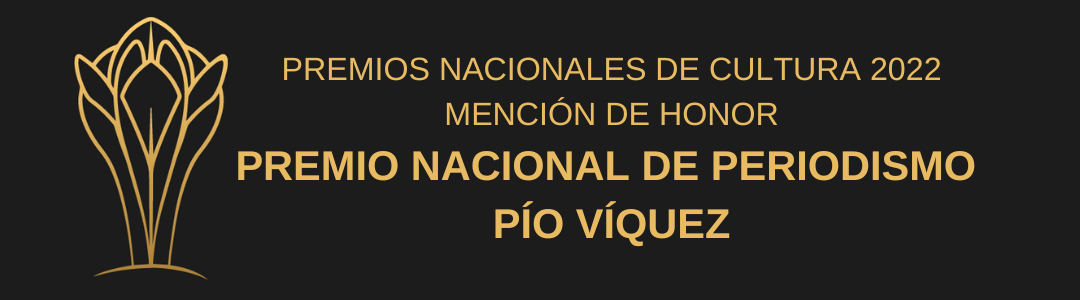Frente al abandono y la violencia estructural, mujeres indígenas en El Salvador crearon el Observatorio Mujer Luna para documentar sus realidades. Este espacio recoge testimonios y datos sobre violencias invisibilizadas, convirtiendo sus voces en evidencia. Las periodistas Diana Hernández Anzora y Lisbeth Ayala cuentan la historia de este programa en un podcast creado con una beca del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506, con el apoyo de la Solutions Journalism Network y la Fundación Hewlett. Este trabajo fue publicado por Revista Elementos el 21 de mayo del 2025 y fue adaptado aquí para co-publicación con nuestro medio.

Durante siglos, el Estado salvadoreño ha invisibilizado a los pueblos indígenas. En ese silencio histórico, sus lenguas, sus costumbres, su espiritualidad y también sus dolores han sido negados, minimizados o ignorados. Pero hay quienes se niegan a seguir callando. El podcast Las voces que faltan recoge los testimonios de lideresas indígenas que, desde sus comunidades, han comenzado a nombrar las múltiples violencias que atraviesan a las mujeres indígenas en El Salvador.
Una de esas voces es la de Betty Pérez, abogada y defensora de los derechos de los pueblos originarios. Betty recuerda la lucha que permitió que, en 2014, la Constitución reconociera oficialmente la existencia de los pueblos indígenas en el país. Pero también aclara que ese reconocimiento legal no se ha traducido en protección efectiva, ni en políticas públicas que garanticen sus derechos.
Con datos del Censo 2024, se confirma por primera vez que en El Salvador hay 68,148 personas indígenas, el 1.1% de la población. Pero los números no bastan para entender lo que enfrentan a diario las mujeres indígenas. El podcast revela que estas mujeres no solo padecen violencia de género, sino también violencia estructural, espiritual y ambiental, muchas veces agravada por el racismo y el desprecio a sus saberes ancestrales.
En plena pandemia, lideresas indígenas de pueblos Lenca, Kakawira y Nahua-Pipil decidieron organizarse y crear el Observatorio Nacional Sijsihuat Mejmetzaly (Mujer Luna), un espacio que nació del corazón de las comunidades. Con el respaldo de RENAMIES, la Red Nacional de Mujeres Indígenas, y el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales, 25 lideresas se formaron en violencia de género y aprendieron a levantar datos desde sus propias realidades.
Lejos de replicar esquemas institucionales, las lideresas crearon una herramienta con enfoque territorial, cultural y de género. Aprendieron a hacer encuestas, adaptaron metodologías a contextos con poca conectividad, y lograron que más de 600 mujeres indígenas compartieran sus experiencias de violencia en espacios seguros.
El caso del Observatorio ofrece varias lecciones. Primero, que las respuestas más efectivas a la violencia surgen cuando las propias comunidades participan en el diseño de las soluciones. Las lideresas no solo aportaron su tiempo y saberes; también adaptaron las herramientas tecnológicas a sus realidades.
Se reunían en patios o casas comunales, en ocasiones desde un solo celular, conectaban a varias mujeres para aprender juntas. Así comenzaron a identificar patrones de violencia que antes pasaban desapercibidos: agresiones físicas, psicológicas, sexuales, pero también violencia simbólica y espiritual, como cuando se les prohíbe practicar sus ceremonias o cantar en su lengua.
Otra voz clave en este esfuerzo es la de Omelina Méndez, quien lidera un grupo de 30 mujeres indígenas en Santa Catarina Masahuat, Sonsonate. Ella relata cómo las encuestas del Observatorio se transformaron en espacios de confianza y de sanación colectiva. Ellas consideran que nombrar estas violencias no es solo una denuncia: es un acto de memoria y de dignidad.
Los datos recabados por el Observatorio son contundentes: más de la mitad de las cerca de 600 mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de violencia. Un 3.1% reportó haber experimentado «violencia espiritual», un concepto que rara vez se incluye en estudios oficiales, pero que para las comunidades indígenas significa el ataque directo a su identidad cultural.
Estos datos llenan un vacío grave: El Salvador no realiza una encuesta nacional sobre violencia de género desde 2017. Eso significa que, por casi una década, el país ha carecido de estadísticas actualizadas que reflejen la magnitud y evolución de las violencias que viven las mujeres en el país. En ese vacío, el trabajo del Observatorio se vuelve aún más valioso y urgente.
Este episodio de Las voces que faltan no solo amplifica testimonios silenciados, también documenta una estrategia de resistencia: mujeres indígenas organizadas, formadas y decididas a construir sus propias herramientas para hacer frente a la violencia. Para estas lideresas los datos que son revelados desde las propias comunidades son de suma importancia.
El podcast es una invitación a escuchar lo que por tanto tiempo no se quiso oír. Escuchar no solo con atención, sino con compromiso. Porque si algo queda claro tras oír a estas lideresas, es que las voces que faltaban ya están hablando.