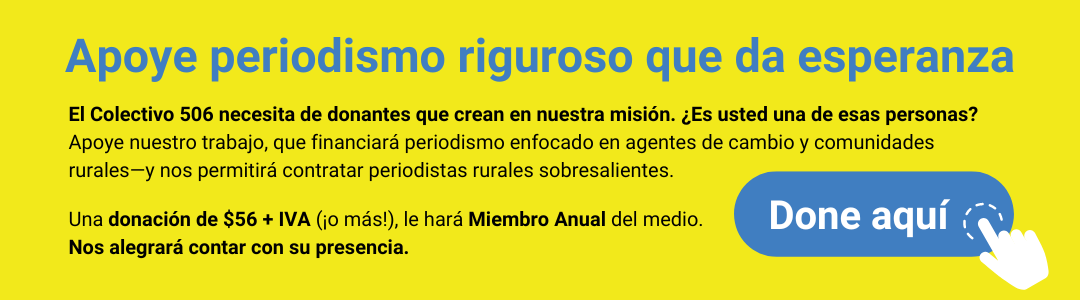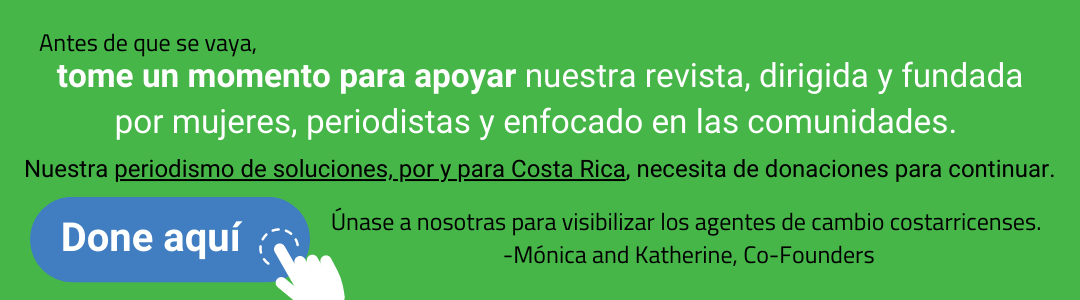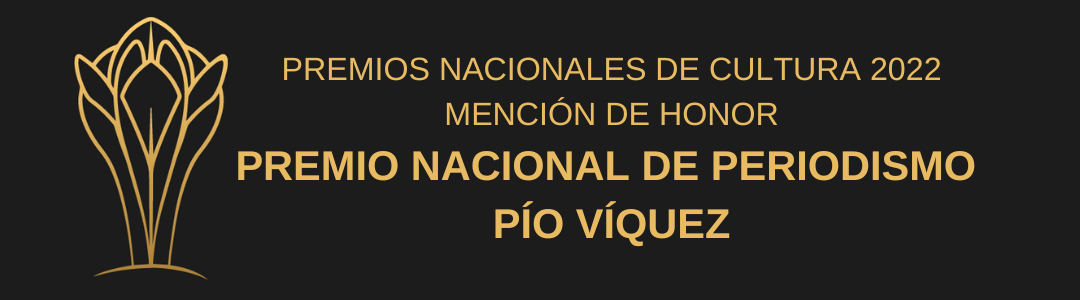La escritora Annie Lamott usa la palabra “rápido” para describir a alguien que es hábil en algo. Lamott es más rápida cuando se trata de juntar palabras; lo mismo es cierto para mí. En lo que soy más lenta es, bueno, en ser rápida. Desde que caminaba pesadamente por el campo de fútbol como portera del equipo de la secundaria, he estado explorando el mundo a un ritmo glacial. Quince millas por semana. Dos. Treinta. En los últimos años, mi carrera se redujo a casi nada, pero tarde o temprano siempre me encuentro amarrando mis zapatos tenis y saliendo por la puerta.
Me he dado cuenta de que si puedes encontrar algo en lo que no eres buena, pero de una u otra forma lo sigues haciendo, es cuando realmente deberías apostarle. Eso es lo que hice en los meses posteriores a la muerte de mi padre en el 2018. Una vez, durante un período de estrés particularmente alto, desarrollé una lesión en el tobillo tan grave que ni siquiera podía llegar al pasillo de un supermercado sin apoyo. Me metí en una piscina hasta que finalmente pude correr durante un minuto en una caminadora: una gran victoria. Seguí adelante y finalmente corrí mi primera media maratón en más de 15 años.
Fue horrible.
Pero esto es lo que aprendí sobre los beneficios ocultos de hacer algo en lo que eres mala y hacerlo con todas tus fuerzas. Aprendí que abre el tipo de vulnerabilidad que de otra manera solo experimentamos en momentos de profundo dolor y problemas, esos momentos en los que agarramos cualquier mano extendida, cuando el mundo parece más claro, dulce y terrible, cuando podríamos conectarnos con alguien a quien conocemos. De lo contrario, pasaría como el golpe de un látigo. Solo cuando estás fuera de tu zona de confort, desesperado por rendirte y necesitando ayuda, solo entonces estás lo suficientemente crudo y abierto como para notar a los ángeles que te rodean.
Sí, eso es correcto. Dije ángeles. Y para alguien como yo, alérgico a la fe profunda y a cualquier cosa preciosa, mi uso de esa palabra muestra lo cansada que estaba a sólo un tercio de la carrera en la capital de Costa Rica.
Cuando me mudé a San José en el 2004, la mayoría de las carreras eran para los corredores reales, lo que significa que era difícil encontrar algo por debajo de un 10K. Los campos tendían a ser bastante intimidantes. Hoy en día, hay una diversidad creciente de carreras y verás muchos más corredores en proceso, por así decirlo, pero el límite de la media maratón sigue siendo de solo tres horas, y llegué a la carrera con el teléfono, el cargador, bocadillos y agua, que según yo necesitaría para terminar la carrera en un parque local, probablemente yo sola si me quedaba demasiado atrás, si no es que terminaba perdida en un suburbio del sur de San José.
Seguro que parecía que las cosas terminarían de esa manera, hasta que de repente fui arrastrada por un mar azul. Era un club de corredores del cercano barrio de Río Azúl, CorRAmos, que acompañaba a uno de los suyos en su primer intento de medio maratón. Una persona en particular se puso a mi lado y anunció que se quedaría conmigo hasta el amargo final. Este era Marcos Sanabria, aunque todos a lo largo del recorrido lo llamaban Tío. Era un corredor flaco y canoso que probablemente podría haber corrido la carrera en menos de dos horas, pero no estaba aquí para hacer eso. Salió a estirar las piernas un domingo, mostrar apoyo a su compañero de equipo y evitar que una pobre idiota se acurrucara en posición fetal al costado de una carretera muy transitada.
Solo aquellos que han corrido carreras para las que realmente no estaban preparados y saben esa sensación de hundimiento cuando se ve, digamos, la marca de las siete millas y saber que todavía quedan seis, o la ansiedad de esperar que cualquier paso sea el que se rinda ante una zancadilla accidental, sabrá lo mucho que significó para mí estar atrapada en este grupo jovial de corredores cuando esperaba vivir la carrera sola. Otros corredores lentos y con dificultades entraron y salieron de nuestra órbita, reduciendo la velocidad para caminar o encontrando nueva energía, a veces incluso compartiendo fragmentos de sus historias.
Un miembro del club de corredores condujo a lo largo de la pista de carreras y se detuvo cada dos millas para sacar dos esponjas heladas de una hielera y empaparnos con agua helada, lo que se sintió como una muy bienvenida inyección de adrenalina al corazón. La esposa de ese corredor saltó del auto en un momento en el que viajábamos por un área particularmente difícil de San José, un barrio donde los borrachos aún salían de los bares después de una larga noche convertida en mañana. Ella hizo algo que espero que nadie me vuelva a hacer en ese barrio nunca más: me metió algo en la boca mientras decía «Rápido, cómete esto».
Era una gomita deportiva gigante.
«Necesitas azúcar», dijo, y luego se fue.
Sobre todo, fue Tío quien me salvó. Era una presencia tan gentil trotando a mi lado, kilómetro tras kilómetro. Si encontré la energía para decir algo, fue una audiencia agradecida; de lo contrario, corrimos en silencio. Cuesta abajo, decía: “Recuperémonos. Vamos a sacudirlo. Vamos a relajarnos». Cuesta arriba, decía: “Vamos, Katherine. Podemos hacerlo. Lo haremos. Ya casi llegamos».
Mi barbilla tembló en un momento cuando noté cómo siempre se maniobraba entre mí y los autos en la carretera, tal como solía hacer mi papá, maniobrando hacia el lado de la calle en una acera. El flujo constante de alientos pronunciados con calma por parte de Tío también me recordó a mi papá. De hecho, me acompañó a lo largo de la carrera tal como lo hubiera hecho mi tata, si él hubiese sido un maratonista experimentado. Tal vez a mi cerebro le faltaba el oxígeno, o tal vez había algo extraño en esa gomita deportiva después de todo, pero era difícil no sentir que me habían proporcionado algún tipo de intervención divina.
En un momento, en una estación de agua, un voluntario de la carrera esperanzado le dijo a nuestro grupo de seguimiento: «¿Son los últimos?»
«Sí», dijo el Tío, «pero los últimos serán los primeros». Juro que un coro se puso a cantar cerca. O tal vez era solo la máquina de karaoke del bar de enfrente.
Cuando sos mala a algo, pero sigues haciéndolo, insistes una u otra vez. Cuando apestas, cuando sos la última; cuando estás fuera de forma o fuera de tono, muy fuera de tu liga pero sigues adelante; ahí es cuando la gente te ayudará.
Los ángeles esperan en la parte de atrás de la manada. Allí, entre los lentos y luchadores, recordarás el mejor resultado posible para cualquier esfuerzo humano. ¿Cuál es ese resultado? Comenzar algo solo y terminarlo en compañía inesperada, superando la osadía gracias a la bondad de una persona que en la línea de salida no era más que un extraño.