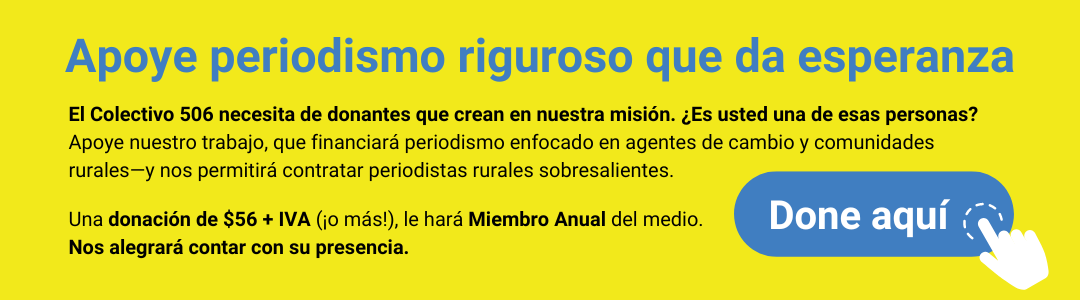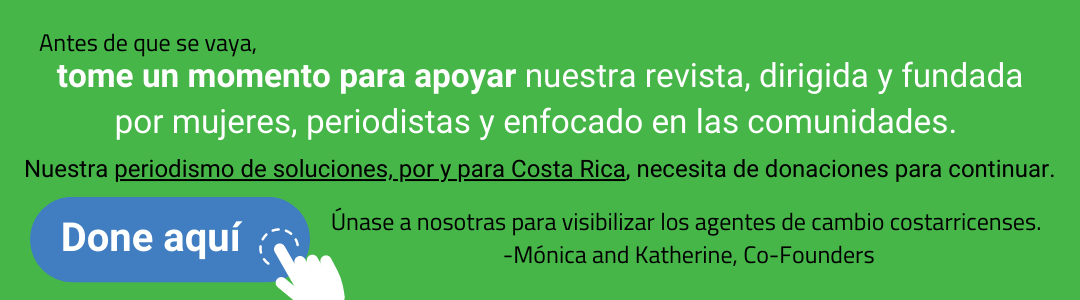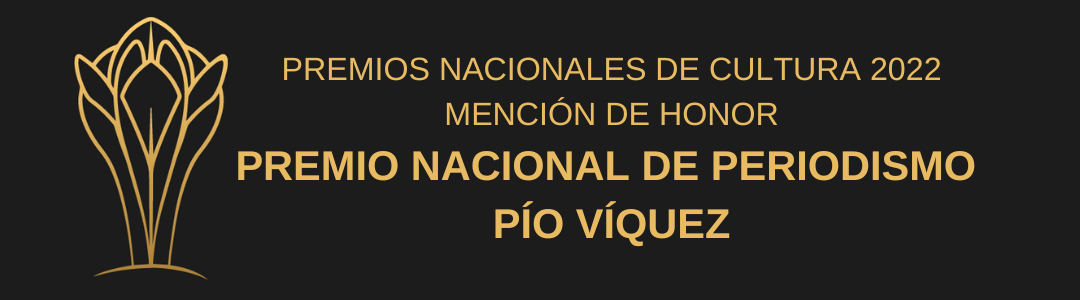Estamos orgullosas de compartir esta columna en honor al Día de los Parques Nacionales de Costa Rica, que este año está dedicado al Parque Nacional Isla del Coco, ubicada unas 36 horas por barco desde la costa Pacífica del país. Gracias a María Gabriela Díaz Musmanni por esta reflexión y a Giancarlo Pucci por donar el uso de sus fotos de la isla.
Mi hija de seis años me pregunta a menudo cuál es mi color favorito. Y mi respuesta siempre es azul. Azul turquesa. El tono exacto del color del agua en Chatham Bay en un día soleado.
Muy por encima de Chatham, en la Isla del Coco, un área marina protegida frente a la costa de Costa Rica, hay un mirador conocido como El Aguacate. Cuando vivía en la estación de guardabosques debajo del mirador, solía trepar una colina empinada para sentarme en un banco solitario debajo de los árboles y mirar la bahía reluciente frente a mí. Veía el agua con sus manchas azul oscuro que dieron paso al verde brillante y mi turquesa favorito. Las sombras revoltosas de criaturas juguetonas, muy probablemente tiburones juveniles, a los que les gustaba acercarse a la orilla y nadar entre nuestras piernas, frotándolas con su piel de papel de lija. Observaba los botes de buceo, no más de dos o tres anclados en las aguas más tranquilas que esta isla salvaje tiene para ofrecer. Y la cara aterradora impresa en el costado de Manuelita, un islote rocoso con forma de león, uno de los puntos de buceo más frecuentados de la isla.
Si una persona está sola en Isla del Coco el tiempo suficiente, ya sea en tierra o bajo el agua, la isla comienza a revelar sus secretos. Tuve la suerte de estar sola allí a menudo durante los más de dos años que viví en Chatham Bay, y aprendí mucho de ella.

Por un lado, llegué a comprender que la isla estaba viva. Al igual que la mayor parte de nuestra Tierra está viva, excepto que la hemos masacrado para construir carreteras y rascacielos. Cuando camino por las calles de la ciudad que ahora es mi hogar, Rotterdam, en los Países Bajos, me cuesta mucho sintonizarme con el hecho de que debajo de todo el hormigón, la Tierra vive y respira.
Pero allí, en la isla, la naturaleza estaba intacta y era sublime. Nunca he presenciado el poder de la luna llena sobre las mareas y todas las criaturas vivientes con una intensidad tan dramática. Cada mes, el agua regresaba al océano, revelando la desnudez arenosa y agrietada de la orilla de Chatham. Durante la luna llena, los animales que habitaban la Isla del Coco, especies como los jabalíes y los gatos deformados introducidos por piratas y visitantes, aullaban y rugían en la noche en un coro aterrador.
Comprendí que la isla era tan temperamental como yo. En su mejor momento, era soleada y gloriosa, una gema verde bajo un cielo azul perfecto en medio de la nada en el Océano Pacífico. En su peor momento, aterrorizó al puñado de guardaparques, científicos y voluntarios que vivíamos allí, arrojándonos lluvia fría durante días, tratando de ahogarnos mientras conducíamos nuestros pequeños botes sobre aguas abiertas desde Chatham hasta Wafer Bay, donde estaba la estación principal de guardaparques. Intentaba golpear nuestros botes y estaciones de guardabosques con relámpagos que cómodamente siempre parecían caer demasiado cerca. Trágicamente, ha cobrado algunas vidas, y la falta de atención médica en cualquier lugar cercano disminuye aún más las posibilidades de supervivencia de nadie.
Era consciente de los peligros que representaba, pero la amaba tanto que apenas me importaba. De hecho, tenía la certeza de que el sentimiento era mutuo, de que ella me protegía como a una madre. A menudo, después de apagar mi linterna de batería—la estación de guardabosques en Chatham no tenía electricidad en ese entonces—y meterme en mi capullo de mosquitero, entre fantasear con mi cama en San José y esperar poder conseguir un buen postre en uno de los botes de buceo al día siguiente, soñaba que en la remota posibilidad de tener una hija (entonces ya rozaba mis treinta), la llamaría Isla. Sabía que amaría a esa niña como amaba la isla, y la protegería como la isla me había protegido a mí.
Viaje en el tiempo un par de décadas e Isla se ha materializado. Sus enormes ojos se le salen de la cabeza cuando le hablo de las extraordinarias criaturas que frecuentan la isla por la cual la nombré. Los tiburones ballena amables que no tienen dientes, los peces murciélago que siempre parecen estar listos para salir por la noche en la ciudad con lápiz labial rojo brillante y los tímidos tiburones martillo que abundan allí. Tengo la sensación de que algún día ella también se sentirá atraída por esa isla. Y si alguna vez llega a visitarla, sé que estará a salvo allí.